La génesis del terror
Es la mañana del 16 de junio de 1955. A metros del invierno, la neblina presagia un día gris. El frío en esas horas es penetrante. En Punta Indio, al sudeste de la capital, unas voces repiten por última vez los detalles de una conspiración. Sus miradas se cruzan nerviosas, extraviadas, irreversibles. Algunos, los más impúdicos, esbozan una sonrisa. Ese día van a matar a Perón, y lo harán en nombre de Cristo (que de estos planes no sabe nada). El ruido de los motores, como un tambor, sentencia los preparativos.
Mientras tanto, en la Casa de Gobierno se disipan las dudas1. El golpe está en marcha. Los dispositivos de seguridad a cargo del general Franklin Lucero se activan rápidamente, pero nada podrá evitar la masacre. Afuera, la plaza cobija los rostros diversos de la década peronista. Un trolebús lleno de niños y niñas provenientes del interior está llegando por el bajo, se mueve despacio, como alargando los minutos de asombro y deleite ante la magnífica ciudad. Ese día disfrutarán de un desfile aéreo y, lo que es más importante, conocerán al hombre que esparció sueños en sus pueblos olvidados. Arriba, el cielo inescrutable esconde un desenlace amargo.
Son las 12.40, 30 aviones de la Marina de Guerra apoyados por la Aeronáutica sobrevuelan el mapa austral y desembocan en las inmediaciones del puerto. Comandados por el capitán de navío Néstor Noriega y coordinados por el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón –uno de los jefes de la rebelión-, se confunden entre las naves que, a esa misma hora, ejecutan un desfile en homenaje al General San Martín y en desagravio a la bandera, injuriada el 11 de ese mes durante la procesión del Corpus Christi. Con un odio visceral, largamente masticado, comienzan a descargar sus bombas. Alcanzado por una esquirla, cae muerto un trabajador de la Aduana. El primero de la fatídica jornada en que la Aviación argentina, sobre una ciudad abierta y contra la población indefensa (¡su población!), realiza su bautismo de fuego.
En esos instantes, el presidente se encuentra resguardado en el Edificio Libertador, a doscientos metros de la Casa Rosada. Desde allí oye con claridad las metrallas -cuyas cicatrices aún pueden rastrearse en las fachadas de los edificios públicos-, así como las bombas que impactan en la histórica plaza, viejo paseo de los mercaderes rivadavianos, donde, en la juventud de la Patria, se apearon los gauchos de López y Ramírez, y donde las masas obreras sacudieron al país de su letargo semicolonial. El ataque encierra, entonces, una vívida pulsión simbólica: esquilmar la geografía céntrica, limpiarla de la chusma.
El fecundo ciclo conducido por el General era la profanación del país mitrista. Agotada su paciencia, la oligarquía descargaba toda su furia democrática, utilizando para ello el arma donde mejor proliferaban sus susurros de clase, el arma que aún lleva un pañuelo negro por la muerte del Almirante británico Nelson. Sólo así podía doblegarse al obstinado pueblo trabajador, por sorpresa, a traición, en circunstancias deliberadamente desiguales.
Los primeros estruendos sirven como señal para el despliegue de 300 infantes de Marina que, dirigidos por el capitán Juan Carlos Argerich y armados con modernos fusiles belgas, avanzan desde el Ministerio ubicado en Cangallo y Madero con el objetivo de tomar por asalto la Casa Rosada. Un puñado de granaderos y algunos civiles apostados en la sede de Gobierno resisten estoicamente con sus viejos Máuser y rechazan la embestida. Para ese momento, el radio del ataque aéreo se ha ampliado2. Los explosivos caen sobre el departamento de Policía, el Ministerio de Obras Públicas, la residencia presidencial -ubicada por entonces en el barrio de Recoleta-, y la Confederación General del Trabajo (CGT), donde los trabajadores, pese a que Perón ha emitido la orden de que el enfrentamiento se resuelva “entre soldados”, van llegando para defender a su gobierno3.
El rol de estos valientes obreros es crucial: arriban en camiones y micros, traban los accesos a la capital para impedir la penetración de las tropas desleales y hostigan a los soldados rebeldes con armas de mano. Simultáneamente entran en acción los comandos civiles de la oposición, encabezados por Mario Amadeo. No hay lugar a dudas: el destino inmediato del país se define allí, cuerpo a cuerpo, mientras los aviones, en vuelo rasante, siembran el caos y la muerte.
Recién a las 17.40 cesan las arremetidas aéreas de aquellos argentinos vendidos a la codicia oligárquica y a la bandera extranjera. Haciendo caso omiso de la rendición, el teniente primero Carlos Enrique Carus, a bordo de un caza Gloster Meteor, descarga un tanque suplementario de combustible sobre los 30.000 trabajadores reunidos en la plaza, constatando que la brutalidad no está exenta de innovación. Minutos más tarde, los insurrectos aterrizan en Uruguay, satisfechos. Dejan tras de sí 14 toneladas de bombas arrojadas, 364 vidas interrumpidas y cerca de mil heridos. Un paisaje desolador semeja el horror de Guernica.
 16 de junio de 1955 - Daniel Santoro
16 de junio de 1955 - Daniel Santoro
Finalmente el gobierno sale airoso. Sin la aquiescencia necesaria en el Ejército4, el levantamiento es desarticulado. Los generales Juan José Valle y Humberto Sosa Molina negocian la rendición con el contraalmirante Aníbal Olivieri, ministro de Marina, quien se encuentra acompañado por dos de sus edecanes: Eduardo Emilio Massera, cuyo hermano se halla a bordo de uno de los aviones North American5, y Horacio Mayorga. Una de las condiciones que ponen los sediciosos es que las “turbas” peronistas, amenazantes y enfervorizadas, se marchen a sus hogares. Nuevamente el pueblo ha torcido el destino.
Sin embargo, se trata de un triunfo parcial. El fino equilibrio de fuerzas queda expuesto y la voluntad de mando de Perón se resiente. Exceptuando a Benjamín Gargiulo, quien se suicida cobardemente la misma tarde del 16, el resto de los involucrados en el alzamiento terrorista son juzgados. Olivieri nombra como defensor al contraalmirante Isaac F. Rojas. Apellidos ilustres de la infamia nacional; no tardarán en recibir su premio. Tres meses más tarde, el gobierno que supo plasmar los anhelos de soberanía e igualdad del pueblo argentino llega a su fin bajo el asedio mancomunado de sus diversos enemigos. El golpe se concreta y con éste, llega el olvido. Los artífices de la sangrienta asonada de junio y sus cómplices civiles pertenecientes a las distintas fuerzas de la oposición6 ocupan los principales lugares de la Revolución Libertadora, la misma que, un año más tarde, ensayará el improbable consenso de los fusiles.
Lo cierto es que ese mediodía algo se quiebra, y no es sólo el espíritu del líder popular que prefirió el tiempo a la sangre. Algo de otra índole, algo que prefigurará las décadas siguientes: las 14 toneladas de bombas harán trizas las posibilidades de coexistencia entre los dos países, volverán vana cualquier alquimia. A partir de entonces el terror será una opción verosímil para las clases dominantes que no dudarán en emplearlo contra el peronismo y contra todos los que enfrenten su codicia y su egoísmo. La nación será, en adelante, una fractura.
Una de las experiencias más traumáticas y dolorosas de la Argentina contemporánea, reapertura del ciclo genocida inaugurado por Mitre y antesala del terror sistemático de la Junta Militar, se hundirá en las penumbras de la historiografía liberal, pero seguirá sangrando en la memoria de los hombres y mujeres que se niegan a pactar con las bestias. Aquellos y aquellas que saben que la conciencia, como una linterna, es la única capaz de disolver las sombras urdidas por el aparato de olvidos de la Historia Oficial.
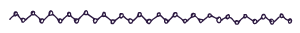
(2) Los rebeldes han tomado posición en Ezeiza, Morón y Puerto Belgrano, donde el Capitán de Marina Carlos Bassi, inspirado en los sucesos de Pearl Harbor, ideó durante semanas el ataque homicida.
(3) Pasadas las 13 horas, Hugo Di Pietro, Secretario Adjunto de la CGT, había lanzado una convocatoria. Luego llegaría la contraorden de Perón, que no sería acatada por los trabajadores y trabajadoras.
(4) Sólo consiguieron el apoyo del general Julio León Bengoa, a cargo de la Tercera División de Infantería ubicada en Paraná.
(5) También tripula uno de los aviones el brigadier Osvaldo Cacciatore, futuro intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1976 y 1982.
(6) Entre los conspiradores civiles de más renombre se hallan el socialista Américo Ghioldi, el conservador Oscar Vichi y el radical unionista Miguel Ángel Zavala Ortiz, quienes, de triunfar el motín, conformarían un gabinete civil custodiado por los militares. También el católico nacionalista Luis María de Pablo Pardo, que se encarga del vínculo con el Ejército, y los empresarios Raúl Lamuraglia y Alberto Gainza Paz, entre otros.