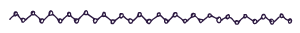“Los militares tenemos que salir de la zona de confort, pero eso implica asumir riesgos”
El general de brigada (R) Jorge Fabián Berredo nació en Córdoba en 1966, en el seno de una familia de raíces vascas y polacas. Su interés por la vida militar surgió casi por azar: de niño, en La Falda, vio pasar a un joven con uniforme por la puerta de su casa y, ante la impresión que le causó, su madre le habló por primera vez del Liceo Militar. Hoy todavía destaca las herramientas que esa institución le brindó para valerse por sí mismo y abrirse camino en la vida. “De más o menos 150 egresados, habrá un núcleo de 80 o 90 exitosos profesionales en Córdoba, de los cuales 10 seguimos la carrera militar. El resto se insertó en distintos ámbitos de la comunidad”, explica.
Su promoción ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1983, con la vuelta de la democracia. Valora a esa camada como “un segmento de chicos de 17 y 18 años con una profunda vocación, pese a lo reciente de la derrota de Malvinas”. Sus instructores y maestros, rememora, “venían con las heridas muy frescas de la guerra, heridas que estaban abiertas en lo físico y en lo psíquico”.
Formado en el arma de Infantería, Berredo tuvo un extenso paso por la Antártida y llegó a ser comandante operacional de las Fuerzas Armadas entre 2022 y 2024. Sintetiza su trayectoria —que es la de toda una generación— como “la evolución de un subteniente que nació con la democracia en el 83 y que hoy es un general viejo que acompañó ese recorrido institucional, y que ve desafíos pendientes. Desafíos que, paradójicamente, son resultado de lo mejor que pudo haber pasado: 40 años de crisis institucional, recortes, achicamientos, el ‘para qué están ustedes’ y un montón de cosas más que nos hicieron, al menos en términos de pensamiento estratégico y de acciones, más eficientes para lo que viene”.
Allá Ité (AI): ¿Qué retos plantean para el país y la región los conflictos que se vienen sucediendo en el plano internacional? ¿Cómo se resignifica el papel de las Fuerzas Armadas en tanto poder disuasorio y defensivo ante amenazas potenciales y en curso?
Jorge Berredo (JB): Estamos presenciando un reacomodo de todo el tablero estratégico geopolítico a nivel mundial, y eso tiene un impacto en la región. Hay implicancias muy importantes en el Atlántico Sur y en la Antártida. La explotación de las riquezas que se encuentran en los suelos marinos es cuestión de tiempo. A su vez, el tránsito marítimo también va a sufrir un fuerte reacomodo a instancias del cambio climático.
Por otro lado, cuando empiece a mermar la alta conflictividad que hay en el mundo, la comunidad internacional le va a demandar a países como el nuestro una gran cantidad de tropas de paz. Tenemos que prepararnos para eso, porque deben hallarse organizadas, equipadas e instruidas para estar a la altura de los acontecimientos, en condiciones de desplegarse en Europa del Este o en la misma Gaza. También creo que van a surgir mayores exigencias en términos de cooperación, y hay que estar listos, porque la cooperación requiere igualdad de condiciones.
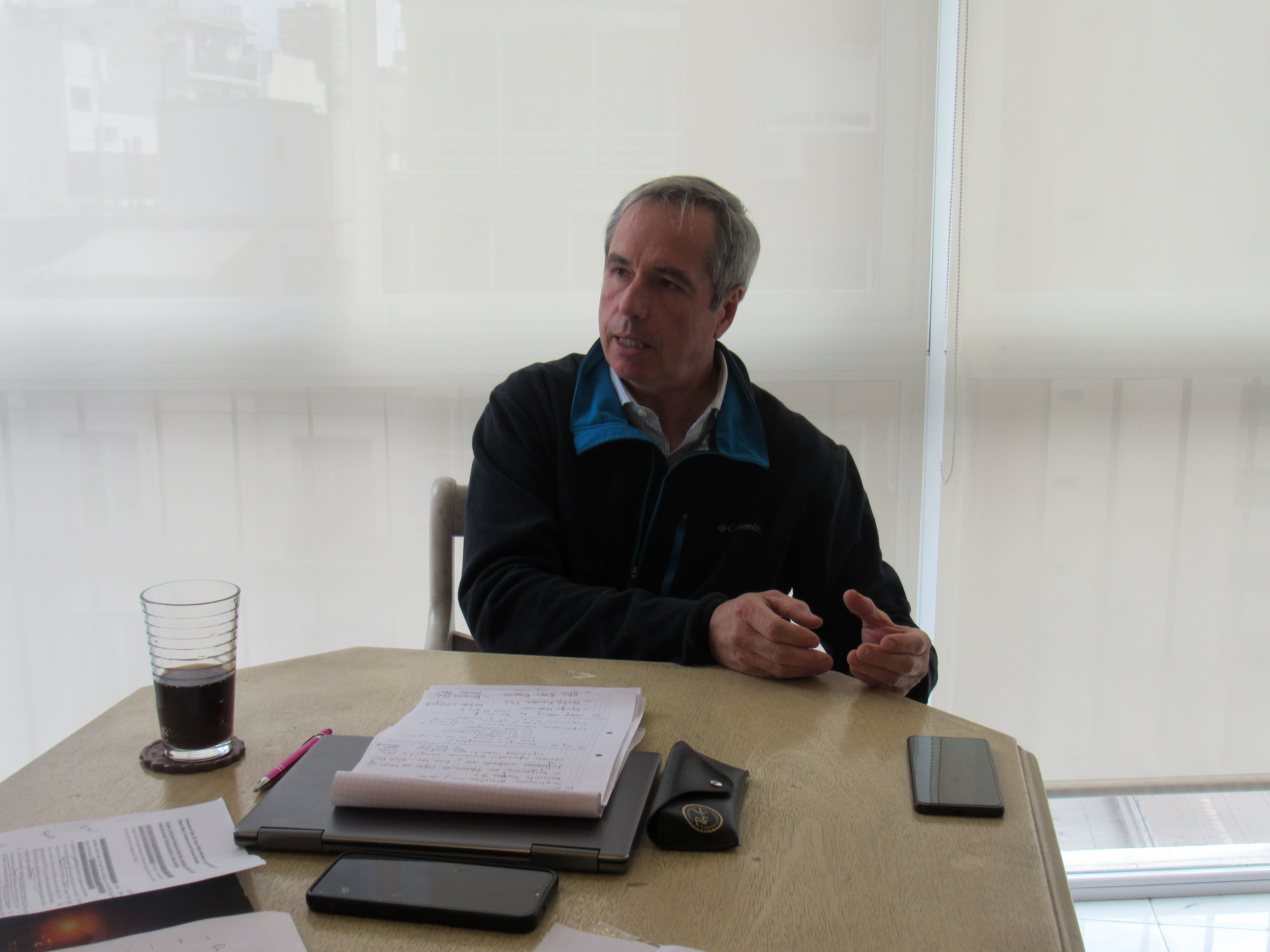
Foto: Mayra Curcho.
Para aquellos que tienen un robusto poder militar, como las potencias de primer orden, esta suerte de tabula rasa que hacen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, tiene un mayor costo porque ya poseen infraestructura y gastos asociados. En nuestro caso, que tenemos grandes materias pendientes en ese sentido, corremos con una ventaja porque no enfrentamos el costo de dejar lo anterior de lado.
Tampoco debemos olvidar la carrera espacial y la demanda de energía que va a acarrear, por ejemplo, la inteligencia artificial. De lo que se habla hoy en día es de un plan nuclear alcanzable y de una estrategia de colocación de satélites para disponer de imágenes en tiempo real (que viene bien, por ejemplo, para la vigilancia del país aquí y ahora) y, en términos de data link, para que los sistemas no tripulados en aire, mar y tierra puedan desplazarse más allá de las líneas de mira de quien lo haga despegar o navegar.
AI: ¿Estamos lejos de esos avances en términos de capacidad tecnológica y recursos?
JB: Creo que no es un problema de estar lejos o cerca en términos de capacidades, porque nuestro país, además de organismos, tiene una capacidad intelectual y un basamento de ingeniería muy importante. Lo que nos pasa a nosotros, y esto ya es una visión muy personal, es que somos muy buenos en términos individuales, pero muy malos a la hora de sostener una política de mediano y largo plazo. Las individualidades nos pueden y el sostenimiento de una política de Estado que genere un impacto nos cuesta muchísimo. Nuestros vaivenes son de 180° y así es imposible alcanzar la tecnología necesaria.
AI: ¿Cuáles son, a su juicio, las funciones a las que deben ceñirse los militares y en qué se distingue su rol del que desempeñan las fuerzas de seguridad? A propósito de esta distinción, ¿puede compartirnos una mirada sobre los intentos de militarizar la seguridad interior a la luz de las experiencias latinoamericanas?
JB: Lo primero que hay que entender es el alcance de los conceptos de vigilar y controlar. La vigilancia normalmente da una condición de alerta de lo que está pasando, y se asocia fuertemente —y más en un país pobre donde no puede haber superposición de recursos que son onerosos para el Estado— a un empleo inteligente de las capacidades militares que son de uso dual. ¿Con qué se vigila? Con esa capacidad satelital a la que hicimos mención antes, con radares y sensores de distinta naturaleza, sean terrestres, aéreos o costeros. La vigilancia hace al monitoreo constante para tener una conciencia situacional de lo que ocurre en la frontera. Mientras que el control es el control físico, como cuando uno de nuestros buques se para al lado de los buques que se encuentran pescando en la milla 200. O es el control que ejercen las fuerzas de seguridad en el ámbito terrestre o fluvial (Gendarmería o Prefectura) cuando hacen una aprehensión de una situación irregular ligada al crimen organizado o al contrabando.
Esta división te dice que, en principio, se requiere de un esfuerzo de todos los recursos del Estado, pero que tiene que ser llevado a cabo de manera inteligente, sin superposición, donde cada institución participa —y esto lo quiero subrayar— de acuerdo a la naturaleza que tipifica y distingue sus funciones. Entonces, hay capacidades militares que bien pueden aportar a la vigilancia para tener conciencia situacional y alerta, entendiendo a la seguridad nacional como un todo, y hay situaciones de control que las normas y leyes determinan que son privativas de las Fuerzas Armadas, como es el control aeroespacial que ejerce la Fuerza Aérea, y otras que son privativas de las fuerzas de seguridad, sobre todo federales.

Foto: Mayra Curcho.
Pero no basta con esta distinción. La vigilancia y el control deben tener un carácter integral. No puede haber un plan del Ministerio de Defensa, ahora llamado “Roca” —antes llamado “Marval”, y previamente “Escudo Norte”— y en paralelo un plan “Güemes”, o un esquema de control de las fronteras por Migraciones y en paralelo por la Aduana. Tiene que haber un plan integral, donde cada uno aporta de acuerdo a la naturaleza que tipifique y distingue a su institución, pero abordado con unidad de comando en la toma de decisiones.
Además, ese plan de vigilancia y control integral tiene características interagenciales, porque no es solamente un problema de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino de Aduana, de Migraciones, del juez federal de turno que tiene responsabilidad sobre ese sector, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que necesita interactuar con la otra parte ante un problema fronterizo, o de Parques Nacionales y la Agencia de Lucha contra el Fuego, si estamos hablando de un incendio forestal que comprende a Bolivia y Argentina, o a Paraguay y Argentina.
Entonces, en mi visión, esa interacción debe ser a través de centros de control integrados, donde están el juez federal de turno, el representante de las Fuerzas Armadas —que recibe de los distintos centros de monitoreo la información que le brinda una conciencia situacional—, y el representante de la Prefectura o de la Gendarmería, quienes podrán actuar en base a lo que determine el juez. A su vez, de acuerdo a la naturaleza del problema (si es de contrabando o lo que fuera), entiende el hombre de Migraciones, de Aduana, de Senasa, etc. Creo que el camino es esa integración y esa dinámica interagencial de toma de decisiones. En la medida que esa estructura y esa dinámica se robustezcan a nivel nacional, vamos a poder plantear una cooperación con los demás países.
No olvidemos que, en la frontera norte, si tomás desde Purmamarca a Monte Caseros, no hay una triple frontera, sino muchas triples fronteras: con Bolivia y Chile, con Bolivia y Paraguay, con Brasil y Paraguay, y con Brasil y Uruguay. Ese escenario de actuación, esos 2800 kilómetros donde hay cuatro grandes sectores: el NOA, el centro (arriba de Formosa), el NEA, y —yo lo denomino como un cuarto sector— la Hidrovía, tienen a su vez aproximadamente unos 16 subsectores de entornos diferentes. No es lo mismo la zona de Purmamarca hacia Chile, donde tenés paredones de 6000 metros de altura y la vigilancia es eminentemente terrestre (porque lo que surca los cielos va por arriba de esos 6000 metros), que la vigilancia a la altura de la Quiaca, donde necesitás que los sensores enfoquen los vuelos de baja altura. Cada uno de esos 16 subsectores requiere una estrategia y una arquitectura de vigilancia de acuerdo al entorno geográfico respectivo.
Yendo a la segunda parte de tu pregunta, a nivel regional tenemos buenos y malos ejemplos. Empecemos por el mal ejemplo: México. Cuando su policía se vio desbordada por las bandas criminales, México les pidió a las Fuerzas Armadas una participación en términos de seguridad. ¿Qué les dijo? Que reemplacen a la policía. Al securitizarlas, las Fuerzas Armadas también fueron devoradas por el fracaso.
Considero que hay buenos ejemplos en Brasil y Chile, cada uno con su naturaleza y su tipificación. Brasil lo hace mediante un sistema que denominan SISFRON [Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras], donde intentan aplicar, en forma parecida a lo que acabo de decir, un rol interagencial, y donde las Fuerzas Armadas trabajan estrechamente con el resto de las agencias federales en lo que ellos denominan una franja de frontera bajo una reglamentación y un paraguas de garantía de ley y orden. Esto no significa que traccionan a las Fuerzas Armadas hacia un rol policial, sino que identifican aquellas capacidades duales para que las mismas actúen. Vuelvo a algo que me dijo el jefe de la Fuerza Aérea de Colombia, ya retirado: "Cuando el problema es grande, todos los recursos del Estado tienen que estar presentes en forma simultánea".

Foto: Mayra Curcho.
Ahora bien, si nosotros compramos un radar —que es una capacidad militar— y se lo damos a la Gendarmería, primero estamos haciendo una duplicación del recurso en dos instituciones. Segundo, la Gendarmería no tiene ni los mecánicos de radares, ni los operadores, ni la cultura para que ese radar sea utilizado de forma óptima y probablemente su degradación sea más acelerada. Entonces, ni militarizar las fuerzas de seguridad equipándolas con cosas que no tienen que ver con su esencia, ni securitizar a las Fuerzas Armadas como en el caso de los mexicanos.
El caso chileno, que también es interagencial, es un buen ejemplo sobre unidad de criterio y de concepción en el desarrollo del plan integral. Cuando ellos declaran un estado de excepción, por ejemplo, ante los problemas de la Araucanía, hay un comandante militar que brinda unidad de concepción a la solución. Interagencial, pero con unidad de concepto. No cada uno por su lado.
AI: ¿Qué importancia le asigna a la integración de la Argentina con sus vecinos al momento de planificar y efectuar el control de las fronteras? ¿En qué consiste y qué relevancia tiene la doctrina conjunta combinada con las fuerzas armadas de la región? ¿Cuáles son los principales pendientes en materia de infraestructura militar para incrementar la cooperación entre los países del Cono Sur?
JB: Antes te decía que, para cooperar, tenés que tener con qué cooperar. Vamos a un buen ejemplo: la vigilancia y control que ejerce el Comando Conjunto Aeroespacial. Hay convenios de cooperación establecidos con Uruguay y Brasil, donde, ante cualquier vector o evento que cruce el espacio aéreo de un lado o del otro, nuestro comando aeroespacial se conecta con su par brasilero o con su par uruguayo, intercambian información y se mancomunan detrás del seguimiento del problema. Pero tenés con qué: la frontera brasilera está radarizada de su lado, lo mismo la argentina, y hay centros de comando y control aeroespacial de un lado y del otro lado.
Ahora, si queremos hacer lo propio con Paraguay, por más que haya buena intención y diálogo político y militar, este no tiene su territorio radarizado, entonces no tiene con qué cooperar, porque les vamos a pasar un dato y ellos no tienen un radar para seguirlo. Nosotros somos con Chile, lo que Paraguay es con nosotros, ya que la frontera nuestra con Chile no está radarizada y la de ellos con nosotros sí.
Una vez, conversando con el general Sérgio Etchegoyen, que es uno de los grandes estrategas brasileros, me decía: “Este problema, en el fondo, es que nuestras casas son vecinas y tenemos una medianera. La pregunta es: ¿vamos a levantar dos medianeras paralelas o nos vamos a poner de acuerdo y compartir los gastos para hacer una?”. Evolucionar en términos de cooperación es pensar una franja de frontera común con los países vecinos, donde los procedimientos de actuación conjuntos e interagenciales sean combinados.
Las nuevas tecnologías y un esfuerzo integral de características interagenciales van a permitir que el Estado deje de ser bobo (poniendo énfasis en la barrera de un pueblo fronterizo de la Quiaca donde el intercambio con el vecino es parte de su naturaleza) para pasar a ser un Estado inteligente y eficiente.

Foto: Mayra Curcho.
AI: Aprovechando su vasta experiencia antártica, quisiéramos que nos comente qué relevancia tiene la bicontinentalidad para la Argentina en este contexto de flagrante reconfiguración del orden mundial. Y más específicamente, ¿cuáles serían las respuestas estratégicas y/u operacionales para pensar un modelo equivalente de gestión integrada en el Atlántico Sur y la Antártida?
JB: Primero, creo que la relevancia está dada porque el país es la puerta de entrada natural al continente antártico. Si hacemos una comparación relativa con Malvinas, Sudáfrica, Australia o el mismo Chile con Punta Arenas, lo más cerca de la península antártica es Ushuaia. Pensar en términos estratégicos, siempre va a estar condicionado por la geografía y el entorno. No importa quién sea el presidente y quién escriba la Directiva de Política de Defensa Nacional del momento, vamos a seguir siendo la puerta de entrada a la Antártida. Y cuando hablamos de puerta de entrada, también tenemos que pensar en la conectividad Atlántico-Pacífico y de estos con los mares antárticos.
Hay que entender la Antártida en términos estratégicos. Nosotros hablamos genéricamente de la Antártida, pero si pensamos la distancia de Esperanza o de Marambio hasta Belgrano, es como de Río de Janeiro hasta Río Gallegos. Acá hay que distinguir dos Antártidas: la Antártida peninsular —que es esa península que emerge con sus islas—, y la Antártida profunda. Y a su vez la puerta de entrada: la isla grande de Tierra del Fuego. A esta puerta de entrada, hay que asociar un título: Polo Logístico Antártico. A la península antártica, otro título: base Petrel. En cuanto a la Antártida profunda, hay que complementar nuestro rompehielos con la penetración aérea de aviones modernos como los Basler, que son los aviones con los que se hace logística petrolera en el Ártico canadiense, extremadamente baratos, y que nos permitirían anevizar en, por ejemplo, base Belgrano (la base más austral que está en el casquete polar), o ir de base Belgrano a lo que era la vieja base Sobral y el polo. Esa capacidad de penetración y de presencia va a permitir multiplicar nuestra actividad científica y nuestro soporte logístico, sin tener que depender de si el mar está abierto o cerrado y del rompehielos.
Belgrano tiene otra variable estratégica que muy pocos argentinos conocen: es una de las únicas bases del casquete polar —me animaría a decir la única— que está asentada en un promontorio de roca: el nunatak, que por definición es la punta de la montaña que emerge del hielo y es roca pura. ¿Qué significa estar asentado en roca pura a diferencia de, por ejemplo, la Halley Bay Station, que es la base inglesa que está a 800 kilómetros? Que, al estar sobre hielo, la base inglesa hay que moverla cada tres o cuatro años porque si no se hunde. Belgrano tiene carácter permanente. Quiere decir que todo lo que vos inviertas en términos de aparatos de ciencia, sondeo, antenas satelitales, laboratorio y demás, puede estar ahí 50, 60 o 100 años.
Retomando, de un tiempo a esta parte se confunde Polo Logístico Antártico con Base Naval Integrada, y son dos conceptos diferentes. El Polo Logístico Antártico debe tener capacidad de competir brindando servicios a terceros, como puede ser un buque logístico de otro país que utilice la puerta de entrada, o de turismo antártico. Pero, para ser competitivo para terceros, más que un muelle militar, lo que hace falta es un muelle con servicio de catering, limpieza, reabastecimiento, talleres, Aduana, Migraciones, porque se conecta con el turismo que se puede hacer en la isla o en el glaciar Perito Moreno. El polo logístico tiene que brindar servicios a terceros, ser interagencial y tener un fuerte componente civil. La Base Naval Integrada es una presencia militar en una guarnición donde hoy es fuerte la Armada, pero que debe tener ribetes conjuntos para que los tres componentes (aire, mar y tierra) estén presentes, y es una Base Naval Integrada porque integra el componente naval, que son los buques de superficie, la Infantería de Marina, y los aviones para vigilar y controlar el mar.

Foto: Mayra Curcho.
Entonces, Base Naval Integrada, como el componente más fuerte de una guarnición militar conjunta que tienen las tres fuerzas, porque necesita de la presencia de la Fuerza Aérea Argentina para reforzar esa conectividad con el resto del continente y del Ejército para un eventual empleo de defensa de nuestro territorio. Y Polo Logístico Antártico, que implica brindarle servicios a terceros. El Polo Logístico Antártico se une con una base de características multinodales, como puede ser Petrel, desde donde se puede irradiar con logística hacia toda la parte peninsular, porque es un lugar de fácil aterrizaje, un muelle natural para cualquier embarcación que necesite bajar una logística marítima y está en un lugar equidistante respecto del resto de la península. Entonces, en un extremo el polo logístico, en otro extremo la conectividad de ese polo logístico con Petrel para irradiarse al resto de la península, y la conectividad con el rompehielos y con los aviones Basler a la Antártida profunda. Así, los tres conceptos están unidos.
Nosotros tenemos, sobre todo con Chile, una situación de fuerte cooperación en términos tácticos en el día a día, pero competimos en términos estratégicos. Y en esa competencia, ellos generan una alianza con Gran Bretaña, en un cuadrilátero que está dado por Punta Arenas, Puerto Argentino, base Frei y base Rothera cerca de base San Martín. Tienen una sinergia, y están desarrollando Puerto Williams para complementar servicios de Punta Arenas que hoy son mucho más eficientes que los nuestros de Ushuaia, y lo propio están haciendo los ingleses en Puerto Argentino con el mejoramiento de la infraestructura de su puerto.
AI: ¿Qué respuestas estratégicas debiera dar la Argentina para terciar en ese vínculo funcional que tiene Chile con Gran Bretaña?
JB: Hacer realidad lo antes posible lo que acabo de mencionar: el polo logístico, la base Petrel y los aviones para penetrar la Antártida profunda. Y a partir de ahí, ser competitivos y atrayentes como puerta de entrada para la comunidad internacional y reforzar nuestra presencia. Naturalmente tenemos ventaja. En tanto y en cuanto no desarrollemos lo anterior, ellos tendrán ventaja en términos de eficiencia, a pesar de que están un poco más lejos.
AI: Considerando el fuerte sentimiento malvinero que existe en las Fuerzas Armadas como parte activa de la comunidad nacional, ¿diría que existe un equivalente en términos de identidad bicontinental o conciencia antártica más allá del personal que está directamente involucrado en las campañas? Y en caso de que no, ¿qué se debería hacer para apuntalar ese sentimiento?
JB: Yo creo que está y se va afianzando cada vez más. El esfuerzo de la actividad antártica que se ve es la punta del iceberg. En el fondo hay un montón de cosas que no se ven y que demandan un tremendo esfuerzo. En la Armada, por ejemplo, la puesta a punto del rompehielos y de todos los buques que lo complementan en cada una de las campañas. Y en la Fuerza Aérea y la aviación del Ejército, con todo lo que es el despliegue de aeronaves. O en el arma de Ingenieros, que son los que realizaron el consolidado de las pistas, como en el caso de Petrel. Lo mismo pasa con el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene una presencia de reporte muy importante para la comunidad internacional con estaciones meteorológicas en todas las bases.

Foto: Mayra Curcho.
La actividad es sumamente compleja, y tiene una raigambre y una historia muy profunda que nace con Roca, cuando ordenó el establecimiento en Orcadas, el primer observatorio. Todo lo que fue la presencia a través de la navegación y de los fondeaderos de la Armada. Y la historia del general Pujato, el hacedor del Instituto Antártico Argentino, de la ciencia, de nuestro triángulo entre Esperanza, San Martín, Belgrano y el polo. Pujato se hizo piloto para poder penetrar la Antártida profunda... Los británicos, pícaros, que tienen la sede mundial donde se inscribe el bautizo de los accidentes, les cambiaron los nombres en la cartografía de uso internacional a cordillera Diamante, Pico Argentino y a un montón de lugares que él fue explorando y descubriendo. Lo mismo que con los pioneros de la aviación que hicieron los cruces y demás. Las tres fuerzas tienen una historia profunda vinculada a la Antártida.
Hoy en día, todos estos esfuerzos que eran islas separadas tienen un carácter conjunto. Antes la Fuerza Aérea pensaba en los cruces a Marambio, el Ejército en su despliegue territorial a las bases permanentes y temporarias, y, para la Armada, la Campaña Antártica era la navegación del rompehielos básicamente circunscrita a la campaña de verano y después se acababa porque prácticamente no había invernada.
Las instituciones tardan en doblar, son como el Titanic, ven el iceberg, quieren doblar pero tardan, y a veces no lo logran. Yo diría que recién ahora se terminó de cristalizar una acción militar conjunta, que deviene del Informe Rattenbach y de ir a la guerra de Malvinas con tres guerras en paralelo. Esa acción militar conjunta que reclama el informe y que representa la experiencia más esencial de la guerra de Malvinas, se expresa en términos antárticos. Hoy hay un Comando Conjunto Antártico que depende de un comandante operacional que lleva el empleo del instrumento militar y que depende del jefe del Estado Mayor Conjunto.
AI: ¿La experiencia de la guerra de Malvinas influyó de manera directa sobre esta concepción integrada de la política antártica?
JB: Yo creo que hay un vaso comunicante que es la “conjuntez”. En estos 40 años, la guerra de Malvinas nos hizo madurar hacia un estadio que, previo a la guerra, era inconcebible, donde el poder militar estaba en los jefes de fuerza, y esto resultó en que, como dije, fueran a la guerra con tres guerras paralelas.
Hoy el plexo normativo que está vigente indica que las fuerzas adiestran y alistan a sus fuerzas cuando hay una necesidad, y las ponen a disposición del Estado Mayor Conjunto que tiene un comandante operacional nombrado por decreto. En definitiva, los primeros adiestran y alistan, y el último, el comandante operacional, es el que dice: "para este problema, esta es la solución", pide determinadas herramientas a las fuerzas y las conduce bajo unidad de criterio. Ya sea en Antártida, en materia de vigilancia, en materia de elecciones o de desastres naturales, el empleo pasó a ser de naturaleza conjunta.

Foto: Mayra Curcho.
Esto, a su vez, tiene otra vuelta a la que ya hice referencia. Así como después de la guerra el empleo pasó a ser conjunto, después de la pandemia nos dimos cuenta de que también es interagencial. Todas las partes que te nombré antes, integradas. Los comandantes de zonas de emergencia en pandemia interactuaban con todas las agencias y con los ministros de Salud provinciales.
Después, si miramos la vidriera de la experiencia militar que es Ucrania —y en menor medida Medio Oriente—, ese empleo también es multisectorial con el mundo privado. Hasta no hace mucho tiempo atrás, el diseño de las capacidades militares implicaba crear las herramientas que cada fuerza necesitaba. Hoy el mundo va tan rápido que se sirve de los desarrollos tecnológicos para adecuarlo al empleo de la fuerza. Elon Musk con Starlink, o Satellogic acá, tienen una capacidad satelital que va mucho más rápido que cualquier desarrollo nacional de características únicas militares.
Entonces, el desafío que hace a la arquitectura de la defensa es conjunto, interagencial e interdisciplinario, inclusive con el sector privado. Y eso es lo que está ocurriendo en la vidriera del mundo. Bajo el viejo esquema, todos los sistemas no tripulados se desarrollaban para un fin militar. Pero ahora es al revés: todos los drones que hay en el ámbito civil son adecuados para que los utilicen los ucranianos.
Las herramientas de aire, mar y tierra se entrelazan en un abanico denominado “multidominio”: con el espacio, que te provee imágenes, comunicaciones seguras y data link; con el espectro electromagnético, que es el mundo de la guerra electrónica, de las interferencias y de las contramedidas; con la ciberguerra, porque hoy todos esos sistemas de armas ya no son analógicos y pueden ser interferidos. Entonces hay un ámbito cibernético en lo estratégico, pero también en lo táctico; por ejemplo, el F-16 que viene a la Argentina puede ser interferido en términos de guerra electrónica y de ciberguerra.
Vos fíjate que se entremezclan el aire, el mar y la tierra, con lo espacial, lo cibernético, lo electromagnético y con las acciones de la información. Todo eso, confluyendo en una ventana de oportunidad donde todos estos activos se emplean sincronizadamente, es el empleo. Por eso es un empleo multidominio, porque intervienen los ámbitos físicos —aire, mar y tierra— con los no físicos, que no son tangibles pero están: el cibernético, el electromagnético, el espacial y el de la información.
AI: Si el escenario no fuera de una merma en los conflictos, si hubiera mayor confrontación en, por ejemplo, la Antártida (un escenario de adelantamiento de la revisión del Tratado Antártico o de pos Tratado Antártico), ¿cuáles son las capacidades efectivas de nuestro sistema de defensa ampliado?
JB: Volvemos al ámbito de los desafíos y al manejo de los plazos. Nuestros ciclos de planeamiento hablan de corto, mediano y largo plazo. Corto son cuatro años, mediano 15, y largo más de 15. El corto plazo se asocia al concepto del empleo. El mediano al de diseño. Y el largo a lo evolutivo, al apuntar hacia dónde vamos.
Por lo que veo en el mundo, creo que todos esos tiempos se están acortando. Pensemos en Gran Bretaña, que va a hacer una gran reconversión de su sistema defensivo apuntando al 2035. Estamos hablando de 12 submarinos nucleares y un montón de cosas más, miles de millones de euros o de libras esterlinas. O sea, en 10 años pretenden reconvertir toda su estructura de defensa.

Foto: Mayra Curcho.
Yo creo que ese es el plazo: debemos ver nuestra perspectiva estratégica y de respuesta a esas necesidades estratégicas de cara a los próximos 10 o 12 años… aproximadamente tres mandatos. Ahora, esos tres mandatos no pueden tener tres Directivas de Política de Defensa Nacional refundacionales, porque, en definitiva, el problema del Atlántico Sur, el problema antártico, la frontera norte, la geografía de esos entornos estratégicos, van a seguir siendo las mismas, haya un color político u otro, haya un escenario geoestratégico más conflictivo o menos conflictivo. ¿Cómo puede ser que países desarrollados pretendan llevar la defensa en los términos que pretenden los ingleses y nosotros estemos “serruchando el acerrín”, renovando un ciclo de planeamiento cada cuatro años, con virajes de 180 grados, donde nunca terminamos de cerrar y de definir las cosmovisiones y los desarrollos que necesitamos?
AI: ¿Existe conciencia dentro de los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas de este acortamiento de los plazos en el diseño de la política de defensa?
JB: Me parece que la toma de conciencia no depende exclusivamente de los cuadros de las Fuerzas Armadas. Toda república que se precie de ser una democracia fuerte, tiene una estructura de defensa robusta. Porque, en definitiva, la defensa nacional sostiene la política exterior; o sea, es la contracara de la política exterior cuando surge un conflicto, o a la hora de ser cooperativos en serio. Y tiene la característica a la que ya me referí: no es un esfuerzo privativo de las Fuerzas Armadas, sino que, como nos indica la vidriera del mundo, es multisectorial, público-privado. Ya no se trata de defender una frontera física, sino las infraestructuras críticas, sus millonarias inversiones y los grandes conectores del país. ¿Las Toninas y su nodo de cables submarinos de Internet acaso no es una frontera nueva que se expresa en términos de conectividad para que nuestro poder político, económico, empresarial e industrial se conecte con el mundo? El concepto de frontera también se complejizó, se expandió y se da prácticamente en todos estos dominios que hacen a la guerra. La integración del todo es el gran desafío.
AI: Nuestra universidad lleva a cabo una intensa labor orientada al estudio del pensamiento nacional-latinoamericano, matriz que encuentra una de sus principales vertientes en la esfera militar. En particular, la Argentina cuenta con un profuso linaje de pensadores militares. ¿En cuáles de ellos se referencia y por qué?
JB: Partimos de un cimiento que no todos los países tienen la suerte de tener. En mi experiencia como agregado militar en Brasil, cuando hablaba con el jefe del Ejército brasilero, este me decía: “Nuestra historia no tiene padres de la patria militares, porque acá no hubo guerras de la independencia”. Nosotros tenemos un cimiento que fueron nuestros padres de la patria. Y entre ellos, en lo personal, rescato bajo todo punto de vista al general San Martín.
Después hay una pregunta que yo no la tengo respondida: ¿cómo otros, en tan poco tiempo, lograron tanto? Pensemos en la generación del 80… vos caminás las calles de Buenos Aires y pensás: la Aduana, el teatro Colón, el puerto, ¿en cuánto tiempo se hicieron? ¿Y cuántos fueron los que se pusieron de acuerdo? Ahí hay una pregunta desde lo sociológico: ¿por qué esta constante de la individualidad? ¿Por qué no prevaleció una idea del bien común?
Podemos pensar en algunos contemporáneos: Mosconi, Pujato, Savio. ¿Cómo ellos, en su momento histórico, lograron hacer ese aporte sobre el cual descansan la siderurgia, la industria del petróleo, el esquema antártico? Fijate que tienen un denominador común: todos terminaron con lo justo su vida privada, y todos tuvieron esa nobleza heredada de los padres de la patria.
Yo tuve el privilegio de conocer a Pujato, cuando me nombraron jefe de la base Belgrano II en el 95. Ahí me contó su historia: Pujato lo conocía a Perón porque tenían en común la vida de las unidades militares de montaña, con lo cual Perón le tenía mucho cariño. Pero se ve que Pujato no estaba de acuerdo con algunas cosas y no se callaba. Entonces, para no dañarlo, lo mandaron de agregado militar a Bolivia. Durante una visita de Perón, en la clásica recepción en la residencia del embajador, Pujato, vivo y pillo, convence de su visión antártica a Eva. Eva le dice a Perón: "Vos no te vas de acá sin escucharlo a Pujato". Entonces, en el auto, entre la residencia y el aeropuerto, lo sentó a Perón y frente a Eva le volvió a compartir su cosmovisión antártica. Perón le dijo: "Te volvés a Buenos Aires, decime lo que necesitás". Así arrancó.
Pujato logró ir a San Martín en un buque de la familia Pérez Companc, ya que la Armada antiperonista le negaba los barcos. Después lo mandó a Leal a fundar Esperanza y él se preparó —hizo el curso de piloto—, compró el rompehielos San Martín y se fue a Belgrano. En su segundo año en Belgrano, con algunos dedos amputados por la rigurosidad del clima, le llegó el ascenso a general, se enteró por el teletipo de la radio. Pero en el 55 estalló la revolución que derrocó a Perón. Lo fueron a buscar los marinos y se lo llevaron preso en el barco que él había comprado. Esa es la forma autodestrutiva que tenemos los argentinos.

Foto: Mayra Curcho.
En estos 40 años, hubo una decisión de que las fuerzas armadas no fueran un factor de poder político, pero se cercenó de más su poder militar. Nos pegaron tanto que los militares dejamos de ser un actor más dentro del espectro de la dirigencia que debe entender en los asuntos propios y naturales de la profesión de uno, que es la defensa nacional y el poder militar bien entendido. Entramos en una especie de zona de confort. ¿Cuántas columnas de opinión sobre un tema de geopolítica vinculada a los conflictos actuales aparecen en el diario firmadas por un militar? No estamos acostumbrados. Los militares tenemos que salir de la zona de confort, pero eso implica asumir riesgos. Riesgos de que tu opinión no caiga en buen grado, que te operen, que pises el palito, que tengas una implicancia legal, etc.
La pandemia fue un ejemplo de esto. Había 14 zonas de emergencia. ¿Cuántos comandantes de zonas de emergencia verdaderamente salieron de su zona de confort? En pandemia empezamos a trabajar en un esquema interagencial e interdisciplinario, donde al principio venía la gente y te decía: "Disculpame, ¿vos qué sos? ¿Gendarme, marino, policía? ¿Por qué tenés una estrellita?”. No entendían quién eras, ni cuáles eran tus responsabilidades, y vos te tenías que bancar eso, sentado en una sillita de plástico, y generar un relacionamiento con todos los sectores que hacen al espectro de la dirigencia de esa sociedad en crisis. Es como un noviazgo de conocimiento mutuo. Pero a partir de uno o dos meses que vos estás en la sillita de plástico, y tu escritorio y tus problemas cotidianos se llenaron de tierra, los demás empiezan a identificar y asociar un rol y funciones a una persona, y se empieza a generar un ida y vuelta de confianza mutua. A partir de ahí empezamos a ganar un espacio que los militares perdimos. Eso contribuye a cerrar, desde lo genuino, viejas heridas y recuerdos en los estratos generacionales que vivieron otra época.