La defensa revisionista como herramienta válida para recuperar las islas Malvinas
¿Cuáles son los fundamentos de la ocupación colonial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGBIN) del 25% del territorio argentino? ¿La defensa nacional tiene lugar en la estrategia de recuperación de las islas Malvinas? El presente artículo está guiado por ambos interrogantes. En primer lugar, se profundiza respecto del uso de la fuerza, la conquista1 de territorios y la intervención militar por parte de las potencias. En segundo lugar, se analiza el rol de la defensa nacional de los países periféricos en un contexto adverso, dada la vigencia del poder militar como principal recurso de las potencias dominantes para resguardar sus intereses. En tercer lugar, se reflexiona sobre la ocupación colonial británica del 25% del territorio argentino y el lugar destacado de la defensa nacional para recuperar las islas del Atlántico Sur.
Vigencia del uso del poder militar en el sistema internacional
El poder militar como instrumento para dominar a otros y conquistar territorios ha sido utilizado desde la constitución de las primeras unidades políticas con capacidad de centralizar poder hasta la actualidad (Keegan, 1993; Howard, 2000). La construcción del Orden Internacional Liberal (OIL) luego de la Segunda Guerra Mundial y su renovado impulso institucional y normativo luego de la victoria de los Estados Unidos de América (EUA) en la Guerra Fría (Keohane, 1982; Ikenberry, 2019), a diferencia de lo que comúnmente se sostiene, no terminó con las conquistas territoriales ni con el uso de la fuerza militar. Por el contrario, a pesar de la norma2 asociada a la inviolabilidad de la soberanía de los Estados, la utilización de la fuerza para violar la integridad territorial de otros países siguió a la orden del día, pero bajo nuevas modalidades. Así, entonces, la instrumentalización de la dimensión militar evolucionó. Previo a 1945, los Estados iniciaban guerras para conquistar grandes porciones de territorios, mientras que, con la llegada y vigencia del OIL, los países prefieren tomar por la fuerza pequeñas porciones de territorio y así poder conquistar evitando su involucramiento en grandes conflagraciones (Altman, 2020; Altman & Lee, 2022).
Asimismo, particularmente luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, las principales potencias3 también comenzaron a adoptar un nuevo enfoque sobre los significados de la soberanía estatal. Específicamente, la idea de que la intervención militar en algunos casos es necesaria para resguardar intereses propios y, por lo tanto, la noción de que los poderosos tienen el beneplácito para dominar e intervenir territorialmente4 a los más débiles mediante el uso de su poder militar (Paris, 2020). En definitiva, la baja capacidad de restringir el poder militar de los grandes poderes por parte de los países periféricos5 les permite a los primeros utilizar la fuerza discrecionalmente en función de sus propios intereses, tanto para modificar conductas vía intervención militar y conquistar territorio. El desbalance de poder trae inestabilidad y perjudica a los más débiles, especialmente cuando los actores más poderosos evidencian intereses predatorios.
Estas conductas agresivas de las potencias se han evidenciado en múltiples casos6 desde 1945 hasta la actualidad. Por ejemplo, en la intervención militar de 1956 del RUGBIN, Francia e Israel a Egipto luego de la nacionalización de la Compañía franco-británica del Canal de Suez y el cierre de los Estrechos de Tirán (intervención militar). También se destaca la invasión militar británica de las islas del Atlántico Sur en 1982 luego de la recuperación militar realizada por la Argentina ese mismo año (ocupación militar, colonial e ilegal británica). Otro ejemplo destacable es la intervención militar estadounidense de Iraq en 1990-1991 y 2003-2011. La primera fue una coalición de 42 países aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y liderada por la potencia estadounidense, luego de la anexión de Kuwait por parte de Iraq (intervención militar). La segunda intervención y ocupación militar fue acompañada por el RUGBIN y una “coalición de voluntarios”, luego de que los EUA realizaran falsas acusaciones que indicaban que el Estado iraquí poseía armas de destrucción masiva (intervención militar y ocupación territorial). Asimismo, podemos destacar la invasión y ocupación de los EUA –apoyada por el RUGBIN– de Afganistán en 2001-2021 luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 por parte del grupo terrorista Al-Qaeda (intervención militar y ocupación territorial). Cabe mencionar que dicho grupo terrorista fue apoyado por los EUA durante la lucha de la resistencia afgana contra la invasión y ocupación soviética de Afganistán que tuvo lugar entre 1978-1989 (intervención militar y ocupación territorial).

Un obús M-198 de 155 mm de los Marines de Estados Unidos disparando en Faluya, Irak, durante la Segunda Batalla de Faluya, 11 de noviembre de 2004. Fuente: Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-14_Marines_in_Fallujah.jpg).
La agresividad7 de las potencias que se ven beneficiadas por la asimetría de poder militar no se limita solamente a los EUA y sus aliados. La Federación de Rusia también utilizó su instrumento militar frente a países más débiles con la intención de promover sus intereses nacionales. En 2008, invadió Georgia y conquistó Osetia del Sur y Abjasia, manteniendo una ocupación militar no reconocida internacionalmente por las Naciones Unidas. Asimismo, en febrero del 2014 anexó con un referéndum –sin reconocimiento internacional– a la Península de Crimea luego de que militares sin insignia, pero con armamento ruso, tomaron la península. Por último, en febrero del 2022 Rusia inició una invasión militar a gran escala en territorio ucraniano, que hasta el momento tuvo como consecuencia la ocupación y la anexión –sin reconocimiento internacional– de cuatro regiones de Ucrania (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiya).
Por su parte, la República Popular China no ha intervenido militarmente ni ha conquistado ni ocupado territorialmente otro país. No obstante, mantiene disputas territoriales con otros países asiáticos. Entre ellas se destaca la construcción de islas artificiales que el gigante asiático utiliza para defender sus intereses en su Mar Meridional frente a Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunéi. También sostiene disputas con India por dos regiones reclamadas por el segundo: Aksai Chin y el Valle Shaksgam. A su vez, otro desafío territorial de China es la actitud díscola de la Provincia de Taiwán, que desconoce la autoridad de Beijing y sostiene un alto nivel de autonomía gracias a la ayuda militar de los EUA.
En definitiva, la evidencia empírica muestra que, independientemente de la existencia de normas internacionales que defienden la integridad territorial, las potencias utilizan todo el tiempo la fuerza militar para defender y promover sus intereses. En algunas ocasiones, el uso de la fuerza tiene fines que están legitimados internacionalmente por la mayoría de los países y, entonces, se realiza conforme a las normas de la Carta de Naciones Unidas (como, por ejemplo, la intervención militar en Iraq de 1990/91). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las potencias utilizan su poder militar para intervenir y conquistar territorio sin la anuencia de las normas y la legitimidad del resto de los Estados, como por ejemplo los EUA en la intervención y ocupación militar de Iraq de 2003-2011 y Afganistán de 2001-2021. También es posible mencionar la intervención y conquista territorial de Rusia frente a Georgia (2008) y Ucrania (2014 y 2022-actualidad). En todos los casos, independientemente que este sea conforme a las normas internacionales o no, las potencias justifican su accionar militar. Ninguna quiere evidenciar la unilateralidad e ilegitimidad de su decisión que, esencialmente, es posibilitada por una asimetría de poder militar favorable.
La conclusión es que las normas favorables a la integridad territorial y la ilegitimidad del uso arbitrario de la fuerza no son variables suficientes para disuadir a una potencia de utilizar su poder militar contra un Estado periférico. La evidencia empírica muestra que, si un país más débil está dentro del área de interés de otro, éste puede utilizar la fuerza para intervenirla militarmente y conquistar parte de su territorio (Altman, 2017).
Defensa nacional desde la periferia
La defensa nacional, entendida8 como la manera en la que un Estado diseña y organiza su instrumento militar para garantizar su supervivencia y proteger sus intereses, constituye una herramienta política central que tienen los países periféricos para restringir el poder de las potencias. En otras palabras, les permite disponer y orientar los medios materiales, la infraestructura, los recursos humanos, la inteligencia, la logística, el adiestramiento y la organización para asegurar su soberanía estatal y tener capacidad real para defender sus intereses, que pueden oscilar desde sostener una fuerte presencia en lo que considera su perímetro de seguridad hasta tener incidencia en la estabilidad de su propia región. Visto desde la asimetría de poder y la primacía de las potencias, la defensa nacional le posibilita a los Estados más débiles aumentarle a los segundos el costo y el riesgo9 de intervención militar. Se trata de no confiar en la benevolencia de las potencias y concentrar recursos militares para confiar en la propia capacidad de disuasión.
Así entonces, dado que la norma de inviolabilidad de la soberanía de los Estados y la poca legitimidad del uso de la fuerza militar no disuaden a las potencias, los países periféricos están solos y dependen de sí mismos10 y de su política de defensa para garantizar su supervivencia y proteger sus intereses de las acciones militares unilaterales de los poderosos. No obstante, a pesar de la vigencia de la predisposición de los poderosos a utilizar la fuerza contra los Estados más débiles (Battaglino, 2022: 303), no es sensato en términos de intereses y recursos que estos últimos definan su política de defensa bajo la presunción de que todas las potencias militares son malas per se. En política internacional no hay países buenos y/o malos en sí mismos, lo que hay son otros Estados con intereses más o menos compatibles con los propios11. En paralelo, comparado con las potencias, los países periféricos tienen menos recursos públicos para destinar a la defensa nacional. Por lo tanto, resulta imposible buscar el balance de poder interno y externo12 a todas las potencias del sistema internacional. Lo que deben hacer estos Estados es evaluar con detenimiento cuáles son aquellas potencias que presentan una amenaza13 a la propia supervivencia e intereses.

Los líderes de Mali, Níger y Burkina Faso son fotografiados en el marco de la primera cumbre de la Confederación de Estados del Sahel (un pacto de defensa mutua creado en septiembre de 2023 para responder a "cualquier ataque a la soberanía e integridad territorial" de los firmantes) realizada en Niamey en julio de 2024. Foto: Agenzia Nova (https://www.agenzianova.com/de/news/niger-burkina-faso-e-mali-siglano-la-nascita-di-una-confederazione-degli-stati-del-sahel/
Ahora bien, dado que en política internacional hay Estados con intereses que son más o menos compatibles con los propios, los países periféricos llevan distintos tipos de políticas de defensa que dependen del tipo de relación militar que tienen con las potencias. En otras palabras, estas diferentes formas de diseñar la defensa nacional varían en función del grado de compatibilidad/incompatibilidad de intereses que cada país periférico percibe que tiene con dichas potencias.
En primer lugar, los países pequeños que confían su defensa a la potencia dominante llevan adelante una ‘defensa delegativa’. Es decir, no tienen instrumento militar en la medida en que su supervivencia depende de la total protección de la potencia. En segundo lugar, algunos países llevan una ‘defensa concesiva’, en donde diseñan y organizan su política de defensa con un alto grado de coincidencia con la potencia dominante, especialmente en lo referido a la identificación de amenazas. En tercer lugar, hay Estados que, si bien tienen un instrumento militar, no invierten más de mil millones de dólares anuales en defensa, lo que no los hace ni una amenaza para otros ni les permite sostener una guerra convencional. Estos llevan adelante una ‘defensa retraída’. En cuarto lugar, los países que identifican a la potencia militar como una amenaza a su supervivencia e intereses diseñan una ‘defensa aversiva’. Esto es, orientan su instrumento militar específicamente para defenderse de la potencia.
Ahora bien, hay países periféricos que ponderan a las potencias como actores neutrales que pueden coincidir o no con sus intereses en defensa nacional. Es decir, estos no las identifican ni como principales amenazas ni como aliados centrales en el diseño de su defensa. Así entonces, estos Estados tienen la capacidad de orientarla sin colocar a las potencias como variable definitoria en la orientación que le dan a esta política.
En este punto, dado que llevan adelante una defensa nacional sin colocar a las potencias como una variable central, estos países pueden diseñar dos tipos de políticas de defensa alternativas y no vinculadas directamente al tipo de alineamiento –con o en contra– de los poderosos. Por un lado, una ‘defensa defensiva’14 asociada a la protección del statu quo territorial dado. Es decir, no se busca garantizar la supervivencia y proteger los intereses del país ante una amenaza claramente identificada. Lo que se intenta es lograr esos objetivos alcanzando capacidades militares genéricas que puedan ser utilizadas contra cualquier país que atente contra ellos. Por el otro, una “defensa revisionista” que está vinculada al objetivo de modificar el statu quo territorial dado15. En tal sentido, este tipo de defensa supone que la protección de sus intereses ya se encuentra fuertemente vulnerada y su supervivencia amenazada por la presencia de otro Estado que ocupa parte de su territorio.
En un escenario internacional caracterizado por la vigencia del uso de la fuerza militar por parte de las potencias para conquistar y/o intervenir territorios, los países periféricos que consiguen no colocar a las potencias como enemigos y/o aliados per se pueden diseñar su defensa nacional en función de sus intereses asociados a la protección y/o a la revisión del statu quo territorial dado. Es decir, la postura statu quoista y/o revisionista pasa a ser el factor explicativo definitorio que afecta directamente al diseño de su defensa nacional.
Defensa revisionista para recuperar las islas Malvinas
Los fundamentos de la ocupación colonial, ilegal e ilegítima de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur por parte del RUGBIN son militares. Específicamente, están directamente asociados al no cumplimiento de las normas internacionales y el uso de la fuerza militar por parte de las potencias. Dicho de otro modo: la persistente ocupación del 25% del territorio argentino está sustentada en la orientación estratégica sumamente predatoria del RUGBIN, que utiliza su superioridad militar para incumplir con las normas internacionales y sostener un statu quo colonial a su favor. Es decir, a diferencia de los otros casos mencionados, la potencia colonial no utiliza la fuerza para intervenir un territorio, sino que instrumenta su poder militar para sostener la ocupación forzosa de un país que ya fue invadido con anterioridad.
Puntualmente, esta intervención militar se dio en dos oportunidades. La primera fue el 3 de enero de 1833, cuando el RUGBIN invadió militarmente las islas Malvinas, expulsando violentamente a sus habitantes que eran ciudadanos de la Confederación Argentina que, a su vez, administraba las islas mediante la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico. La segunda invasión militar tuvo lugar el 21 de mayo de 1982, cuando la Fuerza de Tareas británica desembarcó en el estrecho de San Carlos durante la Guerra de Malvinas en respuesta a la legítima recuperación militar de las islas por parte de la Argentina.
El punto es que el RUGBIN no cumple con dos normas nodales del Orden Internacional Liberal. Por un lado, la de no intervención y respeto a la integridad territorial de los Estados (Resolución AG 2625, 1970; Kontorovich, 2008). Por el otro, la de descolonización (Crawford, 2004). Esta posición diplomática británica se mantuvo constante desde la invasión de 1833 hasta la actualidad, incluso durante las “negociaciones”16 entre ambos países que tuvieron lugar entre 1966 y 1982. Así entonces, la falta de voluntad británica para cumplir con dos de las más importantes normas internacionales junto con su orientación estratégica predatoria –caracterizada por el uso de la fuerza para sostener sus intereses contrarios a las normas internacionales– tiene importantes lecciones para la política de defensa de la Argentina.
La primera es que cooperar militarmente (defensa concesiva) y alinearse con la potencia que nos ocupa es una estrategia autodestructiva. El RUGBIN demostró implícita y explícitamente que no está dispuesto a respetar el principio de integridad territorial y cumplir con las resoluciones de la ONU vinculadas a la necesidad de avanzar en la descolonización de las islas del Atlántico Sur. En tal sentido, cooperar militarmente con el RUGBIN tiene dos consecuencias lesivas para el interés nacional argentino. Por un lado, refuerza el statu quo territorial desfavorable para la Argentina y favorable para la potencia ocupante al facilitar la ocupación militar. Por el otro, pone al país en una situación de extrema deferencia, en donde lo único que puede esperar es que los usurpadores devuelvan el territorio por voluntad propia, algo que ya dijeron explícitamente que no van a hacer. En este escenario de refuerzo del statu quo desfavorable y extrema deferencia, no existen mecanismos causales bajo los cuales la Argentina pueda recuperar el 25% de su territorio ocupado militarmente. No hay forma de recuperar las islas Malvinas bajo esta estrategia.
La segunda es que diseñar una política de defensa revisionista es esencial para avanzar hacia la recuperación de las islas Malvinas (Magnani, 2024). Esto es, una defensa orientada a revisar el statu quo territorial sobre la base de aumentarle sostenidamente al RUGBIN los costos de ocupación militar de las islas del Atlántico Sur. La clave es trabajar sobre los incentivos materiales reales que afectan directamente a los británicos y presionarlos incesantemente hasta que su cálculo costo-beneficio concluya con que es más costoso mantener la ocupación militar del territorio argentino que no hacerlo. Dicho de otro modo, hay que utilizar nuestro poder militar para que estén dispuestos a negociar diplomáticamente sobre la base de la Resolución AG 2065 (XX) y cumplir con las normas internacionales.
¿La recuperación de las islas Malvinas debe ser pacífica y por la vía diplomática? Sí. Pero para poder llegar a esa instancia de diálogo diplomático pacífico primero hay que tener una defensa revisionista que le genere costos materiales grandes, sostenidos e incrementales al RUGBIN. La resolución vía diplomacia y el derecho internacional va a ser, necesariamente, solo la frutilla del postre de un acuerdo construido sobre la base de poder militar argentino, incentivos materiales reales y un cálculo racional de costos-beneficios por parte de la potencia ocupante.
En los hechos, ¿qué implica una defensa revisionista para la Argentina? En términos generales, fortalecer la posición geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur. Específicamente, militarizar la Patagonia, invertir mínimo el 2% del PBI en defensa nacional, comprar sistemas de armas modernos y orientados a la guerra convencional, cooperar militarmente con aquellos países que contribuyen al objetivo nacional de elevarle los costos materiales de ocupación al RUGBIN y orientar estratégica y territorialmente el sistema de defensa nacional (medios materiales, infraestructura, recursos humanos, inteligencia, logística, doctrina y organización) hacia la Patagonia y el Atlántico Sur.

Vista de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Foto: Pixabay.
Conclusión
En conclusión, el uso de la fuerza militar para intervenir y/o ocupar un territorio es una práctica de las potencias que sigue a la orden del día. En esta línea, el desprecio y desinterés del RUGBIN por el respeto a la integridad territorial y la descolonización se evidencia en su voluntad permanente de sostener su ocupación militar del 25% del territorio argentino. Esta conducta se enmarca en un escenario internacional en donde el uso de la fuerza militar es una práctica común entre potencias militares. Por consiguiente, frente a esta actitud predatoria del RUGBIN, la Argentina debe tener en claro dos cuestiones centrales.
(i) Que la cooperación militar (defensa concesiva) con el RUGBIN es una estrategia autodestructiva porque fortalece el statu quo favorable a la potencia predadora. Los defensores de este curso de acción son idealistas y constructivistas. Son constructivistas porque piensan que, por mostrarnos como “amigos”17, el país predador va a devolvernos el territorio que nos ocupa. Es decir, confían en que cooperando militarmente vamos a generar nuevo conocimiento intersubjetivo que modifique e incline la identidad y el interés de los británicos a nuestro favor. Esto desconoce que ellos tienen intereses materiales objetivos asociados a la maximización de su poder en el Atlántico Sur y con clara proyección militar hacia la Antártida. En el peor de los casos para la Argentina, los precursores de la cooperación con los británicos también son constructivistas porque tienen una identidad tan favorable al RUGBIN que fallan en percibirlos como lo que objetivamente son para la Argentina: una amenaza existencial que ocupa militarmente nuestro territorio. Asimismo, son idealistas porque desestiman al poder militar argentino como medio para recuperar las islas Malvinas y, además, confían que la diplomacia y el derecho internacional es lo que va a saldar la disputa a nuestro favor. Esto desconoce la voluntad explícita del RUGBIN de no cumplir con el principio de integridad territorial y el mandato de descolonización de la ONU.
(ii) Que la defensa revisionista para recuperar las islas Malvinas no solo es posible, sino que es necesaria para modificar el statu quo en el Atlántico Sur vía el aumento sostenido de los costos de ocupación militar que tiene la potencia predadora. Este curso de acción es realista porque se trata de trabajar sobre los incentivos materiales y objetivos que tiene el RUGBIN para sentarse a negociar diplomáticamente con la Argentina. La defensa revisionista reconoce que los fundamentos de la ocupación colonial británica son militares y busca socavarlos utilizando el propio poder militar. Reconoce que la diplomacia y el derecho internacional son importantes, pero que son solo la parte final que va a permitir resolver la disputa en papel. Los fundamentos británicos son militares, no legales. Es por ello por lo que hay que colocar a la dimensión militar argentina como piedra angular de cualquier estrategia general para recuperar nuestras islas. La diplomacia y el derecho no les duele ni les incomoda, la defensa revisionista y los costos que esta les va a generar, sí.
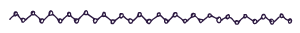
1. En este artículo, cuando mencionamos el término “conquistar” nos referimos tanto a la ocupación temporal como permanente del territorio obtenido gracias al uso de la fuerza militar.
2. Nos referimos a esto como una norma en la medida que moldea la conducta de los Estados y es taxativa respecto a lo que se puede y no se puede hacer en el sistema internacional (Zacher, 2001).
3. En el presente trabajo utilizamos el término de “potencia” para referirnos a aquellos poderes que afectan, vía su capacidad militar, de forma considerable las dinámicas de seguridad internacionales y regionales (Buzan & Wæver, 2003, pp. 34-29).
4. Este desinterés por respetar la integridad territorial de los países menos poderosos legitima el argumento de Krasner (1999) que coloca a la soberanía como una “hipocresía organizada”.
5. El concepto de “país periférico” es complejo y polisémico. En el presente argumento, colocamos dentro de esa categoría a todos los países que no son ni superpoderes, grandes poderes ni poderes regionales.
6. Ver The Modern Conquest data. Altman, Dan. 2017. By Fait Accompli, Not Coercion: How States Wrest Territory from Their Adversaries. International Studies Quarterly 61 (4):881–91.
7. Cabe mencionar que la instrumentalización de la fuerza para intervenir y/o ocupar militarmente a otro país es una práctica común a todos los Estados independientemente de su nivel de poder. En tal sentido, son múltiples los casos en donde dos o más países que no son potencias se enfrentan utilizando su instrumento militar para conquistar y/o ocupar territorio. Entre ellos podemos destacar el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj; entre Israel y Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza; entre Sudán y Etiopía por Abu Tyour y, por último, la disputa entre India y Pakistán por Cachemira.
8. Existen múltiples definiciones para ilustrar el concepto de “defensa nacional” y/o “política de defensa”. Esta es de Magnani (2024). Para profundizar véase “Routledge Handbook of Defence Studies” del 2018.
9. Para profundizar sobre el término “balance de riesgo”, véase Taliaferro (2004).
10. Esto hace directa referencia a la lógica de autoayuda/selfhelp propia del sistema internacional anárquico (Waltz, 1979).
11. Paráfrasis de la famosa frase atribuida a Henry Temple.
12. Este pasaje hace referencia a la lógica de “balance de poder”. Véase Levy (2004).
13. La percepción de amenazas resulta relevante para explicar las conductas de los Estados. Especialmente los periféricos. Para profundizar sobre la noción de “balance de amenazas” y los factores que inciden en la identificación de amenazas, véase Walt (1985).
14. Es por este motivo que se utiliza la noción de “defensiva” en lugar de “no provocativa” y/o “no ofensiva”. Es decir, mientras que los últimos dos conceptos refieren a no provocar y a no ser ofensivo para con otro actor, la idea de “defensiva” hace hincapié y pone en primer lugar los intereses del propio Estado en materia de defensa nacional. Por lo tanto, si bien no es su objetivo y pretende evitarlo, la “defensa defensiva” puede ser percibida como ofensiva y provocativa para otro actor en caso que éste último se posicione en contra de los intereses estratégicos y vitales del Estado que diseña la defensa defensiva. Así entonces, la “defensa defensiva” puede ser tomada como sinónimo de “defensa statu quoista”, en donde el Estado que la lleva adelante busca defender sus intereses estratégicos y vitales representados en el estado actual y dado de la distribución de poder y territorial.
15. Esta modificación supone, necesariamente, modificar la distribución de poder.
16. El entrecomillado es utilizado debido a que el RUGBIN nunca mostró voluntad de avanzar en la negociación de fondo durante todo ese período. En palabras del diplomático argentino Archibaldo Lanús, es posible explicar este avance del proceso de negociación hasta los Acuerdos de Comunicación de 1971 debido “a una estrategia británica de distracción para apartar la atención sobre el conflicto de fondo: la cuestión de soberanía de las islas” (Archibaldo Lanús, 2016: 63).
17. La referencia a la noción de “amistad” se hace en un sentido constructivista. Está asociado a la construcción de confianza mutua hasta llegar a un vínculo en donde el conocimiento intersubjetivo entre la Argentina y el RUGBIN se perciban como amigos en términos de culturales. Es decir, como un vínculo distinto a la desconfianza y la incertidumbre propias de la “rivalidad” y la “enemistad” Wendt (1992).
Referencias:
Altman, D. (2017). By Fait Accompli, Not Coercion: How States Wrest Territory from Their Adversaries. International Studies Quarterly, 61(4), pp. 881-891. https://doi.org/10.1093/isq/sqx049
Altman, D. (2020). The Evolution of Territorial Conquest After 1945 and the Limits of the Territorial Integrity Norm. International Organization, 74(3), pp. 490-522. https://doi.org/10.1017/S0020818320000119
Altman, D. y Lee, M. M. (2022). Why Territorial Disputes Escalate: The Causes of Conquest Attempts since 1945. International Studies Quarterly, 69(2), pp. 1-15. https://doi.org/10.1093/isq/sqac076
Archibaldo Lanús, J. (Ed.) (2016). Repensando Malvinas. Una causa nacional. Editorial El Ateneo.
Battaglino, J. (2022). La Guerra entre Rusia y Ucrania y sus Implicancias para la Defensa en América del Sur. Escola da Guerra Naval, 28(2), pp. 302-322. 10.21544/2359-3075.v28n2.b
Buzan, B. y Wæwer, O. (2003). Regions and Powers. The Structure of International Security. Cambridge University Press.
Crawford, N. (2004). Argument and Change in World Politis. Ethics, Decolonization and Humanitarian Intervention. Cambridge University Press.
Galbreath, D. y Deni, J. (Eds.). (2018). Routledge Handbook of Defence Studies. Taylor & Francis.
Howard, M. (2000). The Invention of Peace and the Reinvention of War. Profile Books Ltd.
Ikenberry, J. (2019). After Victory. Institutions, Strategic Restraint, & the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton University Press.
Keegan, J. (1993). The History of Warfare. First Vintage Books Edition.
Keohane, R. (1982). The Demand for International Regimes. International Organization, 36(2), pp. 325-355.
Kontorovich, E. (2008). International Responses to Territorial Conquest. American Society of International Law, 102, pp. 437-440.
Krasner, S. (1999). Sovereignty. Organized Hypocrisy. Princeton University Press.
Levy, J. (2004). What Do Great Powers Balance Against and When? en T. V. Paul, J. Wirtz & M. Fortmann (Eds.), Balance of Power. Theory and Practice in the 21st Century (pp. 29-51). Stanford University Press.
Magnani, E. (2024). Defensa defensiva, pero activa y revisionista para la Argentina. Malvinas en Cuestión, 3, pp. 1-27. https://doi.org/10.24215/29533430e025
Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 2065 (XX). Cuestión de las Islas Malvinas (Falklands). https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2065-Eng.pdf.
Paris, R. (2020). The Right to Dominate: How Old Ideas About Sovereignty Pose New Challenges for World Order. International Organization, 74(3), pp. 453-489.
Taliaferro, J. (2004). Power Politics and the Balance of Risk: Hypotheses on Great Power Intervention in the Periphery. Political Psychology, 25(2), pp. 177-211.
Walt, S. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security, 9(4), pp. 3-43.
Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. International Organization, 46(2), pp. 391-425.
Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley Publishing Company.
Zacher, M. (2001). The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and the Use of Force. International Organization, 55(2), pp. 215-250.