La unidad latinoamericana en el pensamiento político del siglo XX (III). La nación
La certeza de un drama histórico común ha creado una ética continental solidaria.
Juan José Hernández Arregui, 1957.
Por lo general, el sentido de la unidad latinoamericana es valorado en ámbitos intelectuales y políticos desde diversas perspectivas, entre las cuales se destacan la económica, que pide promover la integración productiva, comercial y financiera de la región en torno de uno o varios focos centralizadores, para superar su formato “ganglionar y disperso” y dotar a la industrialización —entendida como reaseguro de una independencia efectiva— de la escala adecuada; la militar, que ve en la unidad un modo de contener (y llegado el caso rechazar) las amenazas que se ciernen sobre las personas y los recursos que alberga el territorio; la histórica, cuya premisa es la de restituir una “unidad perdida”, desalojando los intereses disgregadores que se remontan al origen de nuestras frágiles soberanías; e incluso la filosófica y antropológica, que en su visión de pasado y futuro postula la unificación continental como un requisito indispensable para incorporarse a la marcha evolutiva de la especie y participar de las lógicas político-espaciales que su avance impone1.
Ahora bien, el saldo que se obtiene luego de fatigar estas dimensiones (cada una de las cuales es portadora de una racionalidad particular, aunque no aislada) daría la impresión de ser incompleto, ya que apenas si nos dice algo sobre el lugar que le cabe a la política en el proyecto de unidad regional. Esto no implica que las tentativas unionistas no se efectúen a través de mecanismos políticos, sino que el significado de la política, en tanto práctica, se considera tan evidente que pocas veces se lo verbaliza (mucho menos se tematizan sus parámetros, su especificidad). De allí a que la política se vea contraída a mero vehículo de motivaciones que le son extrínsecas, pareciera haber un solo paso.
Bien puede conjeturarse que, en tanto voluntad que pone en movimiento al conjunto de los elementos comprometidos en la lucha por el poder y por la organización de las sociedades, la política es la actividad que articula y dinamiza a todas las dimensiones involucradas en el proyecto de unidad regional. Vista así, no constituye una necesidad entre otras ni una aspiración en sí misma, sino más bien la acción que se sigue de las expectativas, intereses y deseos planteados en las distintas esferas de la vida social (economía, defensa, etc.), el punto exacto de reunión y activación de todos sus niveles. En otros términos, cuando decimos política nos referirnos, con Alcira Argumedo, a una acción orientada a la construcción de relaciones de poder a partir de las cuales plasmar un proyecto de sociedad2 y, en el plano que nos ocupa, un proyecto de autonomía en el concierto internacional.
Al volver sobre los pensadores que hemos tratado en entregas anteriores, vemos que en todos ellos se repite la idea de que nuestros pueblos deben colmar un destino esquivo, confiscado; para una región desperdigada, parecieran alertarnos, los caminos se encuentran tapeados. Pero —advierten también— ni el eventual despliegue de sus maniatadas fuerzas materiales3 ni el desarrollo incontenible de una ley histórica4, harán por las y los latinoamericanos lo que ellos no hagan por sí mismos.
En el ambiguo espacio donde la historia se fisura y vacila, allí donde la libertad reclama sus fueros ante la necesidad, empieza la política. En esa esfera, precisamente, se inscriben los intentos de Haya de la Torre por construir un partido único indoamericano, o las alianzas impulsadas por Perón durante sus tres gobiernos. Y en esa zona reservada a la acción humana operan también el ingenio jauretcheano, la estrategia metholiana, la obstinada prédica de Jorge Abelardo Ramos y las cavilaciones de Hernández Arregui, enfiladas a la construcción de una voluntad colectiva que le abra camino a una “política intercontinental”5. Así puede decirse que nuestros pensadores convergieron en la idea de que era la acción política la encargada de acercar los ideales con la realidad, y no una fuerza situada por encima de los hombres y mujeres.
De este modo tenemos una primera aproximación que, sin embargo, nos informa más sobre la política como medio que como fundamento. Vale decir, despeja nuestra incógnita sólo en el nivel de la acción6. Lo que todavía resta conocer es la razón intrínsecamente política de la unidad regional, y esto nos obliga a desdoblar la cuestión para sumergirnos en una profundidad distinta: la de lo político.
Tras definirlo como la “condensación de las distintas instancias del poder social”, Argumedo afirma que el campo de lo político “se rige según una lógica de cooperación o antagonismo entre voluntades colectivas”7, lógica que, al mirar la historia de América Latina, podemos adivinar en una multiplicidad de sincronías8, como las que se materializan en los innumerables episodios de resistencia al imperialismo y a sus cómplices nativos. Sin pasar por alto el historial de altercados y conflictos —generalmente azuzados desde el exterior— que enfrentaron a países vecinos, puede aseverarse que el derrotero histórico del subcontinente ha seguido el ritmo de las luchas (y repliegues) frente a las pretensiones extrarregionales9.

Segunda intervención estadounidense en Guatemala (1965). Fuente: Internet.
La coincidencia de nuestros autores sobre este punto es inequívoca. La denuncia del accionar imperialista se encuentra en el origen mismo del pensamiento inscripto en la perspectiva popular latinoamericana. Bajo esta enseña debe interpretarse la afirmación mariateguiana de que los pueblos latinoamericanos son “hermanos en la historia”, así como el llamado de Haya de la Torre a unirse para “defender la soberanía” contra los “planes del imperialismo”, o la disyuntiva “unidos o dominados” arrojada por Perón al futuro. Idéntica preocupación es la que llevó a Jauretche a aconsejar una integración que dejara atrás la “política puramente defensiva” de los países sureños, o la que hizo a Ramos combatir contra la “balcanización” y bregar por delimitarnos “como un poder autónomo ante un mundo codicioso y amenazante”, dando el salto histórico hacia la “civilización moderna”. Y lo mismo explica que Argumedo —como antes Methol— se mostrase a favor de una articulación continental que nos permitiera “establecer relaciones equitativas” con el resto del mundo, o que Hernández Arregui concibiera a la unidad regional como una “revocación en escala latinoamericana de los intereses extranjeros” y al “ser nacional” como el resultado del “enfrentamiento de la América Latina con Inglaterra y Estados Unidos”. También los esquemas y tipologías construidos por Darcy Ribeiro —que sitúan analíticamente la dependencia neocolonial y sus secuelas— partieron de la conciencia de esa larga contienda.
***
Llegados a este punto, no podemos distraernos del siguiente hecho: para nuestros pensadores (tal vez con la excepción de Jauretche), el problema de la unidad latinoamericana está cruzado por la necesidad de reconstruir una “gran nación deshecha”, cosa que nos conduce, por fuerza, a los debates sobre la nación, en particular a los supuestos que permiten hablar de la existencia —o la posibilidad— de una comunidad nacional.
En este cruce hacen su ingreso dimensiones de las que hasta ahora no nos hemos ocupado, pero que merecen atención: hablamos de la cultura y de la identidad. Aunque sería algo imprudente internarnos en la espesura teórica que su tratamiento requiere10, quizás podamos decir dos o tres cosas que nos ayuden a seguir pensando el problema.
El grueso de la bibliografía sobre el tema de la nación, en cualquiera de sus variantes (si bien por razones distintas11), es tajante respecto de que una de las premisas para hablar de una entidad de este tipo es la presencia de un alto grado de homogeneidad cultural entre los grupos humanos que la conforman o podrían conformarla. Hemos visto, a propósito de esto, que varios de nuestros pensadores dan por cierta esa cohesión en el fresco latinoamericano, aunque no todos le asignen el mismo nivel de uniformidad12. Sin embargo, dicha presunción ha recibido duras objeciones provenientes de distintas tradiciones político-intelectuales, desde el liberalismo cosmopolita ligado a las oligarquías portuarias, pasando por los nacionalismos de patria chica vueltos de espaldas a la región, hasta llegar a las corrientes teóricas de factura más reciente para las cuales, detrás de la noción de mestizaje, se esconde la opresión del indio por el blanco-criollo13.
Podría alegarse, al polemizar con estas últimas, que una cosa es abordar las diferencias para dar cuenta de una complejidad a veces soslayada, y otra muy distinta es hacerlo para decretar una imposibilidad. Aquellos estudios que ponen su acento sobre los contrastes que deslindan a las sociedades latinoamericanas son, usualmente, los mismos que se pronuncian a favor de un inmenso archipiélago de autonomías que, si cuadran en lo formal, tropiezan con enormes dificultades para trasladarse a los hechos. Frente a esa evidencia, no podemos evitar preguntarnos por el futuro concreto que estos estudiosos imaginan para los pueblos de América Latina, puesto que sostener la autonomía de las comunidades esparcidas por el subcontinente y al mismo tiempo convertir sus divergencias en obstáculos insalvables, puede redundar, como advertía Methol Ferré, en “pedir liberación aferrándose a las condiciones de la dependencia”14. (No olvidemos que la autonomía ha sido definida como la “forma colectiva de la libertad, que otorga el contexto real a la libertad individual”15). Basta mirar al pasado para comprender lo fútil de pensar la realidad latinoamericana divorciada de su entorno, esto es, sin contabilizar las amenazas reales y las posibilidades ciertas de sus pueblos en el inhóspito mundo que los rodea. Esto no quiere decir que deban hacerse a un lado los numerosos pliegues del paisaje social y cultural latinoamericano16, pero, si es que alguna vocación política sobrevive en la escéptica intelectualidad de nuestra hora, mejor convendría que se los escudriñe en tren de conocernos y no de separarnos. Después de todo, una región diversa no debe ser, necesariamente, una región dividida17.
Mural "Un paseo con historia" (coordinado por el escultor mexicano Ariosto Otero y los argentinos Cristina Terzaghi y Jose Kura) emplazado frente a la vieja estación de ferrocarril de la ciudad argentina de Monte Caseros, la cual, junto con Bella Unión (Uruguay) y Barra do Quaraí (Brasil), conforma el tripunto más austral de la frontera compartida por estos países. Fuente: Internet.
Como sea, no es nuestra intención —ni está dentro de nuestras facultades— clausurar un debate tan vasto como este. Pero aun cuando reconociéramos el carácter controversial de postular una uniformidad cultural o de pretender tabicar el problema con soluciones semánticas (“lo uno y lo múltiple”, etc.), costaría desmentir que, en nuestra región, existen bases más sólidas que en muchas otras donde efectivamente prosperaron configuraciones nacionales. Además, ¿qué nación, y más aún, qué nación de escala continental podría jactarse de estar libre de divisiones intestinas y de no verse compelida a permanentes rearticulaciones internas?18.
En una línea de razonamientos que coincide con la que venimos esbozando, Helio Jaguaribe se insertaba en esta polémica a comienzos de los años ‘60. El brasileño argüía que mientras existen condiciones históricas, sociales y geográficas que deben ser consideradas a la hora de explicar las naciones —esto es, una serie de factores causales ligados con la raza, la cultura y el territorio—, es necesario reparar en que estas “solamente se constituyen como tales cuando surge el proyecto político que aspira a fundarlas y mantenerlas”, lo que indica que “no son simples situaciones que envuelven una solidaridad objetiva entre sus miembros”, sino que, llegado el caso, “es el proyecto de vida nacional lo que da a la nación su continuidad en el tiempo y su fisonomía propia, como sujeto e instrumento de acción política”19. Más sintéticamente, la nación es “un proceso dialéctico […] que solamente se constituye en virtud de un proyecto de integración nacional”20.
Procurando no extremar el enfoque constructivista o voluntarista, podemos colegir con Jaguaribe que toda nación ha sido inducida por un movimiento o una política nacionalista en base a ciertos incentivos21, sin que esto signifique ignorar el terreno de objetividades sobre las cuales enraíza22.
Pero ahora viene lo más interesante del planteo blandido por el brasileño. Al tiempo que no toda nación en sentido histórico23 obtiene su silueta jurídico-política, “ésta puede llegar a formarse aun cuando falten algunas de aquellas características comunes”, y ello debido a “las exigencias resultantes de la comunidad y de las condiciones peculiares a determinadas épocas” que motivan el proyecto integrador24. En la mirada de Jaguaribe, por lo tanto, la nación aparece como un “cuadro de desenvolvimiento” y el proyecto nacional se suscita debido a “la necesidad sentida de una comunidad de construir y mantener en funcionamiento un mecanismo político-jurídico que imprima efectos prácticos a su unidad social, cultural y geográfica”, o dicho más sencillo, por “la necesidad de asegurar su desenvolvimiento económico-social mediante la organización y consolidación del aparato institucional adecuado”. Apoyada en “la comunidad de intereses económicos y de las necesidades de defensa”, aquella “necesidad de integración”, concluye el politólogo carioca, se comprueba “capaz de superar la diversidad de religiones, como en Alemania, o de lenguas, como en Suiza”25.
No hay dudas de que América Latina es un espejo que devuelve diferentes rostros26 (habitualmente distorsionados conforme a las jerarquías que estructuran sus sociedades). Con todo, es probable que, al contrastarla con otras zonas del planeta, hallemos que su diversidad, aunque existente, está lejos de representar un abismo. Pero —y a este punto queríamos llegar— aún si pusiéramos entre paréntesis el debate sobre la presencia o no de una efectiva amalgama cultural, si todos los parámetros objetivables que suelen computarse para hablar de una nacionalidad se comprobaran frágiles y resbaladizos, todavía en ese borde sobreviviría un parentesco decisivo al nivel de la experiencia histórico-política27 y, por ende, una memoria y un conjunto de herencias e imaginarios que, debidamente estimulados, podrían aportar la fuerza necesaria para enderezar un proyecto nacional o supranacional que armonice —sin derogar— las adscripciones y fidelidades ya consolidadas.
Por esta senda circulaban, a fines de la década del '90, las reflexiones de Enrique Lacolla, mente lúcida de la izquierda nacional de Córdoba:
[…] No participar de una perspectiva nacionalista argentina y latinoamericana implica simplemente hacerse servidor —por acción u omisión— del nacionalismo de los otros.
[…]
[…] ¿No hay cómo revigorizar el sentimiento de la propia pertenencia, con miras a no dejarse hacer, a recuperar la fe en el futuro y a articular un frente capaz de resistir el presente y diagramar el porvenir? Si no lo creyésemos posible estas líneas no tendrían sentido. La comprensión dialéctica de nuestro pasado, la noción de una pertenencia a esa nación incumplida que es Latinoamérica y que a la hora presente se perfila como un equivalente posible de las supernaciones que se estarían gestando, son parte de una batalla intelectual que deberá librarse incesantemente durante los próximos años. Entender que la nacionalidad es una prenda de identidad implica percibir que esa identidad es una suma de factores a veces contrastantes. Del contrapunto surge la armonía, sin embargo, y es de la puesta en relación de esos diversos factores según un patrón o una pauta vertebradora, de donde nacerá la cohesión y la identidad profunda que alguna vez nos harán dueños de nuestro destino.28
Desde este nuevo ángulo, y volviendo por un instante a la política, podemos decir que esta, en tanto actividad que moviliza recursos físicos pero también simbólicos, es la encargada de cubrir la distancia entre los (a menudo disociados) campos de la cultura y la identidad, es decir, entre los rasgos que individualizan a cada sociedad latinoamericana y la identificación con —o el sentido de pertenencia a— un nosotros más amplio29.
Pero atención, todavía si creyéramos —como lo hacemos— que la unidad es el único expediente verosímil del que disponen los pueblos de la región para asegurarse condiciones mínimas de existencia autónoma (o sea, para definir un sistema de vida propio manteniendo a raya a las grandes potencias del orbe), esto no equivaldría a pensar que dicha unidad se desprende de una opción puramente utilitaria fundada en intereses semejantes30 o que ella está sujeta a operaciones de sentido sin anclaje en la realidad31, ni mucho menos que los pueblos son, en términos identitarios, una masa en disponibilidad32. De la misma manera que una cultura no adquiere forzosamente su figura política, un itinerario político (por conveniente o deseable que parezca) no siempre da con la fuerza histórica o social que lo realice.
En cambio, lo que podría afirmarse, con pretensiones más mesuradas, es que en el revés de las tribulaciones, esperanzas y anhelos compartidos por las y los habitantes de esta tierra, existen un conjunto de circunstancias vitales (en particular las derivadas del enfrentamiento con los poderes imperiales) y de sensibilidades a ellas adheridas que, en ocasiones, emergen a la superficie —es decir, se objetivan— y se revelan capaces de crear identidad (recordemos, por tomar un solo ejemplo, las valientes muestras de solidaridad de la mayor parte de la región hacia la Argentina durante el Conflicto del Atlántico Sur).

Perú fue uno de los países que más apoyó a la Argentina durante la guerra de las Malvinas. En el año 2017, antes de un partido que enfrentaría a los seleccionados de ambos países, diferentes hinchadas del fútbol argentino hicieron una campaña (con esta misma foto) para reafirmar los lazos de hermandad que unen a estos dos pueblos y pedir que el himno peruano no sea silbado ni sus jugadores insultados. Fuente: elcomercio.pe.
Para conjurar el peligro que esto supone, el imperialismo “no ha vacilado en aniquilar a grupos étnicos enteros, en extraviar la conciencia de una historia común, en invertebrar la pluralidad de una gran comunidad cultural amerindia-hispánica”33; de tal suerte que, si en el origen de toda nación hay un cúmulo de memorias y de olvidos en común34, en nuestra región muchos de esos olvidos y muchas de esas memorias han sido formateados por intereses exógenos, induciéndose, por la vía de la colonización pedagógica, un extrañamiento recíproco entre los pueblos que la habitan.
***
Nadie discutiría que, con las fricciones y mutaciones del caso, lo argentino funge como un domicilio en el mundo para un amplio conglomerado humano, un principio de legitimidad política y un marco de significados compartido por todo un complejo social35. Y lo mismo podría decirse, sin levantar demasiada polvareda, de las otras naciones formadas en América Latina durante el siglo XIX. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel regional? ¿Acaso no significa nada ser latinoamericano? Por nuestra parte, estamos persuadidos de que lo latinoamericano, lejos de ser una denominación hueca, expresa un sistema de complicidades, legados y referencias identitarias (muchas veces no internalizadas36), y que los cimientos de ese sistema hay que buscarlos, antes que en cualquier otra parte, en aquel archivo de experiencias constitutivas que, por la afinidad de sus contextos y de sus protagonistas, pueden ser urdidas —acción política mediante— en una misma trama narrativa, alzarse como un patrimonio simbólico reconocido y disparar una reorganización identitaria de alcance regional.
En una dirección parecida a la que aquí trazamos, se pronunciaba también, en días ya lejanos, Raúl Scalabrini Ortiz:
Méjico y la Argentina forman casi en los extremos del continente. Hay entre ambos países una distancia y una disimilitud tan grande que parece que ninguna fraternidad podría colmar. Estamos alejados geográficamente, éticamente, históricamente. Ellos tienen una tradición milenaria riquísima de cultura extinguida que en cualquier momento puede renacer. Nosotros no tenemos a nadie más que a nosotros mismos. En la población mejicana predominan marcadamente las razas autóctonas. Entre nosotros el aborigen fue extirpado; y nuestra sangre es europea. Pero, sobre todas las diferencias, tenemos un parentesco de sufrimientos gemelos, de humillaciones paralelas, de explotaciones parecidas. Y por sobre las disimilitudes, coexiste la misma vibración de una esperanza, la misma ansiedad de una estructuración nueva, en una palabra; el mismo vagaroso, impreciso, pero tenaz ideal de servir a la nueva idea americana.37
Una historia análoga de resistencia y oposición —pero también de vasallaje y sometimiento38— puede devenir, con la ayuda de una aguda inteligencia política, en una plataforma acaso menos forzada que la de una supuesta monotonía étnica o racial, un lugar (metafóricamente hablando) desde el cual dar pie a una conversación y a un entendimiento que, sin abolirlas, logre amortiguar las diferencias. En definitiva, un camino alternativo para representarnos y acoger lo latinoamericano, o mejor, lo que de latinoamericanos hay en nosotros. No es poco. Precisamente en esas trayectorias de lucha concurrentes se deposita el nervio eminentemente político de la unidad39; el plano donde pueden verificarse los efectos ontológicos de lo político, el punto donde esta dimensión sienta las bases de su propia realización práctica, es decir, política40.
Como sugiere Darcy Ribeiro, “una característica singular de América Latina es la condición que posee de ser un conjunto de pueblos constituidos por actos y voluntades ajenos a ellos mismos”. El desafío radica en invertir esa ecuación41.
Al igual que a los hombres y mujeres del ‘900, el pasado nos exhorta. Los nubarrones estacionados en el horizonte regional obligan a las y los latinoamericanos a sospechar de su insularidad, a elevar la vista más allá de la propia comarca. Por algún motivo —al que esperamos habernos aproximado—, todas las generaciones volvemos periódicamente a la vieja obsesión de nuestros libertadores: la gran patria americana. Esta no era, evidentemente, una obsesión caprichosa, ni es hoy una invocación espectral. Por el contrario, respondía entonces, y aún lo hace, a una posibilidad redentora. A veces, las grandes empresas, objetos del desdén o el sarcasmo de muchos, terminan por ser lo más razonable. Lo único razonable para una región a la intemperie en un mundo que se inclina verticalmente hacia una nueva era.
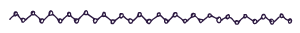
1. Esas son las disciplinas de las que se sirve, por ejemplo, Methol Ferré, quien sostiene que la “geopolítica es perspectiva global de la historia en la dinámica de los espacios” (Los Estados continentales y el Mercosur, Merlo: Ed. Inst. Jauretche, 2009, p. 90).
2. Argumedo, A. (1993), Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular, Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, 2009; p. 216.
3. “La unidad de América Latina llega demasiado tarde a la historia del mundo como para que sea el coronamiento del desenvolvimiento automático de las fuerzas productivas de su anémico capitalismo”, asegura Ramos en Historia de la Nación Latinoamericana (Buenos Aires: Continente, 2012, p. 394). Y más adelante: “No es el progreso del capitalismo, como lo fue en Europa o Estados Unidos, el que exige hoy la unidad de nuestros Estados, sino la crisis profunda y el agotamiento de la condición semicolonial que padecemos” (Op. Cit., p. 422).
4. “Las leyes históricas, a diferencia de las que rigen el mundo de la naturaleza, no son inmutables sino de probabilidades. […]” (J. J. Hernández Arregui [1963], ¿Qué es el ser nacional?, Buenos Aires: Continente, 2017; p. 154).
5. Nos importa recuperar el análisis arreguiano sobre la conexión entre política y geografía: “Esta tesis geopolítica de Napoleón [‘La política de los estados está dentro de su geografía’], con las reservas que impone la aplicación extrema del factor geográfico a la explicación de la historia, es verdadera con relación a América concebida como un todo dentro de la masa terráquea del globo, pero no con respecto a sus diversos países. El poder de la América del Norte, con la interdependencia actual de Estados Unidos y Canadá, tiene su base física en la geografía, a diferencia de Iberoamérica, una nación geográfica definida, aunque políticamente desvertebrada, lo que, de entrada, establece que el factor político condiciona a la geografía en mayor medida que el factor geográfico a la política. Éste, aunque importante, es favorable o negativo, respecto a la política de las naciones y continentes, de acuerdo a la intervención de otras causas. Más aún, el factor geográfico es eso, una con-causa. Es decir, causa accesoria. No debe olvidarse que toda causa histórica es un conjunto de condiciones. Es innegable, con relación a la América latina [sic] y su destino, el papel de la geografía, ya que sin esa realidad física no podría preverse su futuro mundial. Pero la geografía es la base y no el vértice del porvenir triangular de Iberoamérica” (J. J. Hernández Arregui [1963], ¿Qué es el ser nacional?, Buenos Aires: Continente, 2017; p. 143).
6. Y esto es normal, puesto que es en ese nivel, el de la acción, donde la política se afinca y desenvuelve.
7. Op. Cit.; pp. 216 y 217. Alguien podría asociar este aserto con un sutil giro schmittiano. Sin embargo, Argumedo está en las antípodas de la concepción formalista y hermética del jurista alemán (Atilio Borón y Sabrina González, “¿Al rescate del enemigo? Carl Schmitt y los debates contemporáneos de la teoría del estado y la democracia” en A. Borón, Filosofía política contemporánea. Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, Buenos Aires: CLACSO, 2003) y de la “lógica profundamente autoritaria de su teoría” (Carlos Vilas, El poder y la política: contrapunto entre la razón y las pasiones, Buenos Aires: Biblos, 2013; pp. 151-153). La profesora argentina, ciertamente, da cuenta de la naturaleza conflictiva de la política, pero al mismo tiempo esgrime argumentos a favor de una democracia signada por la participación y el protagonismo popular (Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular, Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, 2009; pp. 234-255).
8. Lógica que, si bien pareciera solaparse con la militar, en verdad la roza o la envuelve, pero de ninguna manera se agota en ella (como podría creer un seguidor de Carl Schmitt), ya que comprende al completo entramado de relaciones entre los pueblos tanto en el nivel del gobierno como de la comunidad.
9. La más modesta noción geopolítica indica que EEUU no puede renunciar a su “patrio trasero”, o al menos no voluntariamente. En un documento presentado el 8 de marzo de 2023, la jefa del Comando Sur decía a su Congreso: “La defensa de la patria estadounidense está directamente vinculada a la resiliencia, estabilidad y seguridad de la región de América Latina y el Caribe. La proximidad nos sitúa en primera línea de la competencia estratégica, ya que compartimos retos transfronterizos y amenazas globales […] Para hacer frente a estos retos es necesario hacer campaña mediante un enfoque integrado para utilizar todos los resortes disponibles a través del Departamento de Defensa, la interagencia estadounidense, los aliados y las naciones asociadas para establecer las condiciones deseadas de seguridad, paz y prosperidad en toda nuestra vecindad” (Telma Luzzani, “Comando Sur: ¿nuevos planes para militarizar América Latina?”, 19 de marzo de 2023, disponible en https://www.eldestapeweb.com/opinion/estados-unidos/comando-sur-nuevos-planes-para-militarizar-america-latina--20233190550).
10. Para un abordaje más sereno de la cuestión, recomendamos la lectura del ensayo de Ernesto Dufour: “La dimensión simbólico-identitaria de la integración latinoamericana ¿Id-entidad(es) compartida(s) más allá (y más acá) de la intergubernamentabilidad y las asimetrías? El caso del Mercosur” en La integración regional en América Latina: lecciones de una experiencia compleja / Nicolás Federico Brea Dulcich [et al.]; coordinación general de Ricardo Aronskind - 1a ed. - Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2021.
11. Mientras los esencialistas o primordialistas ven a la nación como una realidad natural, derivada de una cultura objetiva, estable y ahistórica que define el carácter y el espíritu de un pueblo (su Volksgeist), los constructivistas la entienden como un fenómeno contingente, es decir, como un artefacto creado por los movimientos nacionalistas a partir de la invención de mitos, tradiciones, rituales, creencias, relatos, discursos, etc., para —en una suerte de ilusión retrospectiva o de ‘etnificación ficticia’— dotar de legitimidad al Estado moderno. En estos últimos, la homogeneidad cultural aparece, precisamente, como el resultado de las pugnas (o deberíamos decir, los baños de sangre) y de las operaciones simbólicas (facilitadas por la escritura, la imprenta, la escuela, etc.) que dan lugar a la nación. Para un resumen de este debate (que podría sintetizarse en ‘la nación como comunidad fija de cultura o la nación como comunidad política moderna’), puede consultarse: Reinaldo Rojas, “Nación y Nacionalismo en el debate teórico e historiográfico de finales del siglo XX”, Investigación y Postgrado v.19 n.2, Caracas, jul. 2004.
12. Para buena parte de los pensadores de la época, en particular para aquellos formados en las tradiciones de izquierda, la definición canónica de nación se corresponde con la desarrollada por Stalin en El marxismo y la cuestión nacional (1913): “Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en una comunidad de cultura” (recuperado de https://archivo.juventudes.org/textos/Iosiv%20Stalin/El%20marxismo%20y%20la%20cuestion%20nacional.pdf). Nuestros autores ven esos elementos presentes en el conjunto latinoamericano.
13. Sobre idénticos rieles corría el debate de Jorge Abelardo Ramos con las tesis sostenidas por la izquierda estalinista a mediados del siglo XX: “Aquejado de grave rusificación, [el boliviano Jorge] Obando ha degradado la cuestión nacional latinoamericana a la condición de pura etnografía. Esta reivindicación abstracta de los derechos indígenas -de que no goza Bolivia en su conjunto tiende a erigir a las diversas etnias en factores independientes del destino de Bolivia y de América Latina”. Y continúa: “Una teoría fragmentadora de índole indigenista como la propuesta por el autor citado sólo tiende a debilitar el vínculo idiomático esencial para la formación del mercado y la Nación Latinoamericana. Si al imperialismo le bastaba con las veinte repúblicas, al stalinismo ya no le parecían suficientes; las repúblicas indígenas operarían maravillas. […] Como Stalin había escrito un libro sobre la cuestión nacional (en Rusia) en el que describía las diversas nacionalidades que la Unión Soviética había heredado del zarismo y se exponían las tesis de Lenín sobre el derecho a separarse de dichas nacionalidades oprimidas, los stalinistas latinoamericanos, ni cortos ni perezosos, aplicaron con indudable energía ese mismo criterio, formulado en un imperio multinacional opresor de múltiples nacionalidades, a las condiciones de una gran nación semicolonial fragmentada en veinte Estados. Pretendieron multiplicar la "balcanización" mediante la creación de nuevos Estados, por más fantásticos que fueran” (Historia de la Nación Latinoamericana, Buenos Aires: Continente, 2012, p. 388-390).
Otro que podría entreverarse en esta polémica con el stalinismo sería Mariátegui, quien pensaba de este modo: "La América española se presenta prácticamente fraccionada, escinda, balcanizada. Sin embargo, su unidad no es una utopía, no es una abstracción. Los hombres que hacen la historia hispano-americana no son diversos. Entre el criollo del Perú y el criollo argentino no existe diferencia sensible". Y proseguía: "[…] De una comarca de la América española a otra comarca varían las cosas, varía el paisaje; pero no varía el hombre. Y el sujeto de la historia es, ante todo, el hombre. La economía, la política, la religión, son formas de la realidad humana. Su historia es, en su esencia, la historia del hombre" ("La unidad de la América Indo-Española" [1924] en "La tarea americana", selección de textos, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2010, p. 212).
14. El Uruguay como problema, Montevideo: Casa Editorial Hum, 2015, p. 107.
15. Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular, Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, 2009; p. 196.
16. En este aspecto, y aunque suscribimos su ajuste de cuentas con el “insularismo stalinista”, discrepamos con la idea de Ramos de que hay una “unidad esencial” de América Latina. Tampoco acordamos plenamente con su afirmación de que la revolución latinoamericana no se explica por la presencia de un enemigo exterior, sino por la mentada “unidad esencial”, la cual residiría en la “íntima exigencia de 600 millones de latinoamericanos para emerger de la miseria y la humillación” (Historia de la Nación Latinoamericana, Buenos Aires: Continente, 2012, p. 390). El enemigo exterior ha sido, y lo sabemos justamente por Ramos, el que ha impuesto nuestra miseria y nuestra humillación.
17. A este respecto, Alcira Argumedo razona que los “disímiles componentes que integran América Latina, los roces, malentendidos y conflictos entre los distintos espacios político-culturales, han sido elementos decisivos en el drama de su historia; y plantean el reto de construir modos de articulación de estas diversidades que, sin desvirtuarlas, permitan alcanzar síntesis más abarcadoras como sustento de una integración continental soberana” (Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular, Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, 2009; p. 184). Por su parte, en el artículo La nación latinoamericana de 1982, Darcy Ribeiro vaticinaba que la tendencia era a que se acentuaran las rebeldías étnicas, lo que podía obligar a los Estados nacionales unitarios a convertirse en Estados plurinacionales, tal como ocurriría en Bolivia a comienzos de este siglo. “Me agrada imaginar nuestra futura Federación Latinoamericana como un conjunto de naciones que vengan a incorporar en su seno algunos pueblos indígenas originales de las Américas. Curados de las heridas de la explotación, superados los vejámenes de la opresión, ellos se reconstruirán como culturas auténticas para florecer otra vez como civilizaciones autónomas”, agregaba el autor brasileño (Nueva Sociedad N°62, octubre 1982, pp. 44 y 45).
18. Habida cuenta de su relativa estabilidad, no nos animamos a acompañar la noción contractualista de Renan que sugiere que la nación es un “plebiscito de todos los días” (¿Qué es una nación?, Buenos Aires: Elevación, 1947, p.40), pero tampoco cabría sostener lo contrario, a saber, que la nación es algo rígido e inmutable.
19. Jaguaribe, H., Burguesía y proletariado en el nacionalismo brasileño, Buenos Aires: Coyoacán, 1961; p. 12.
20. Ibídem.
21. En su sentido “más amplio y esencial”, el nacionalismo constituye la “aspiración fundadora y preservadora de la nacionalidad” en virtud de las exigencias aludidas y se orienta a la “realización de un modelo de humanidad” (Op. Cit.; p. 12 y 19).
22. Ciertamente, este no es un problema que empieza y termina en el desarrollo de una conciencia política, algo así como el pasaje de un registro ingenuo a un registro crítico sobre nuestra realidad. Hay una experiencia en común que alumbra un tipo de emocionalidad que favorece esa toma de conciencia y comunica, en un sentido más profundo, a un pueblo con el otro.
23. Una comunidad dotada de unidad de raza y de cultura que habita un mismo territorio natural (Op. Cit.; p. 12).
24. Ibídem.
25. Op. Cit.; pp. 15-19. En su célebre conferencia de 1882, Renan exponía lo siguiente: “Lo que hemos dicho de la raza debe aplicarse también a la lengua. La lengua invita, pero no obliga a reunirse. Estados Unidos e Inglaterra, América española y España hablan la misma lengua y no forman una sola nación. Suiza, por el contrario, tan perfectamente compuesta por el consentimiento de sus diferentes partes, cuenta tres o cuatro lenguajes. Existe en el hombre algo superior a la lengua; la voluntad. La voluntad de Suiza para unirse a pesar de la variedad de estos idiomas, es un hecho mucho más importante que una similitud de lenguaje resultante a menudo de vejaciones antiguas” (Ernest Renan, ¿Qué es una nación?, Buenos Aires: Elevación, 1947, p.35). Siguiendo a Alejandro Grimson y su distinción entre cultura e identidad (Culture and Identity: two different notions”, Social Identities, vol. 16, nº 1, Enero 2010, pp. 63-79; versión en español), se comprender mejor por qué a veces dentro de culturas más o menos contiguas caben una multiplicidad de identidades, mientras que, en otras ocasiones, dentro de marcos identitarios amplios se registran rasgos culturales heterogéneos y hasta contrastantes. Una identidad nacional, podemos concluir, no necesariamente expresa una cultura unívoca.
26. Pero no muchos espejos. En este punto funciona muy bien la imagen del poliedro que ha popularizado el Papa Francisco, imagen que, por cierto, ya era empleada por Hernández Arregui en 1957, cuando hablaba de la “poliédrica complejidad” de la historia y la cultura hispanoamericanas (Imperialismo y cultura, Buenos Aires: Continente, 1ra. ed., 2004; p. 246).
27. Lo que Grimson llama “experiencias históricas configurativas”, las cuales sedimentan y se traducen en “diversidad y desigualdad articuladas alrededor de modos de imaginación, cognición y acción que representan elementos comunes”. Más que en su inmanencia cultural o en su proceso de construcción histórica, el autor pone la lupa en la “lógica práctica de la nación”, o sea, en “por qué la gente construye entidades de ese tipo, para qué la usa, qué siente, de qué se protege” (La nación después del (de)constructivismo. La experiencia argentina y sus fantasmas Buenos Aires: Sociedad, 2003; pp. 37 y 38 en edición de Aportes).
28. Enrique Lacolla, Reflexiones sobre la identidad nacional, Córdoba: Ed. Córdoba en América Latina, 1998, p. 30.
29. En el ensayo cuya lectura recomendamos más arriba, Dufour recoge la distinción entre las nociones de identidad y cultura elaborada por Grimson para explicar el complejo escenario en que deben desarrollarse aquellas estrategias de subjetivación y espacialización que se propongan generar identificación con el allá (la patria grande) sin perderla con el acá (las naciones ya vigentes): “Desde esta distinción clave, el problema político nodal consistiría en dilucidar el modo de pasar del reconocimiento —e incluso la celebración— del vasto caleidoscopio del espacio cultural latinoamericano a los sentidos de pertenencia compartidos por parte de las amplias y heterogéneas mayorías populares interpeladas por los procesos de integración”. Sobre esas bases teóricas, “se abre un campo problemático para el desarrollo de políticas públicas regionales […] que tengan como horizonte la configuración de imaginarios regionales acordes con la ‘cultura de la unidad’ y políticas de identificación latinoamericana, no en detrimento de las identidades nacionales sedimentadas —ni tampoco como su complementación o extensión— sino como su relanzamiento”. Es que, dice el autor, “[…] No hay otro modo de ser latinoamericano, sino siendo lo que ya venimos siendo… argentinos, uruguayos, ecuatorianos, brasileños, etcétera, identidades nacionales reapropiadas en un nuevo universo de sentido. […] Un horizonte de autoafirmación de las nacionalidades latinoamericanas en incesante proceso de construcción-reconstrucción-relanzamiento como lugar constituyente o ‘contenedor-continente’ […]” (Op. Cit.; pp. 265-267).
30. Esto es lo que, en resumidas cuentas, sostiene el enfoque funcionalista de las relaciones internacionales (Dufour, 2021; p. 255).
31. Dufour, 2021; pp. 263-264.
32. Por lo general, los constructivistas conciben la edificación de las naciones como procesos que vienen dados fundamentalmente desde arriba, por la acción de las élites nacionalistas.
33. Juan José Hernández Arregui, Imperialismo y cultura, Buenos Aires: Continente, 1ra. ed., 2004; p. 251.
34. Ernest Renan, ¿Qué es una nación?, Buenos Aires: Elevación, 1947, p.28.
35. Como tampoco podría negarse que esto sucede, aunque en menor escala, entre los pueblos indígenas, e incluso entre los habitantes de una misma provincia. Se trata, creemos, de hormas identitarias que se superponen y tensionan en los márgenes de las configuraciones nacionales.
36. Hablamos de una tradición de luchas y resistencias que, como cualquier otra tradición, precisa formalizarse y ritualizarse para constituirse como tal e intervenir en el orden simbólico que rige a una sociedad (cosa que nos remite, como ya se dijo, al terreno de la actividad política).
37. Raúl Scalabrini Ortiz (1938), Cuatro verdades sobre nuestras crisis, Buenos Aires: Ediciones F.R.S.O., 1963; p. 30.
38. “Los pueblos de nuestra América son en general más clarividentes que los grupos que pretenden conducirlos. Sienten las exigencias nacionales desde el punto de vista internacional y se rebelan contra la enajenación sistemática que los coloca, en la propia tierra, en la situación de auxiliares al servicio de otras fuerzas. Lo que muchas veces se ha hecho pasar como protesta de la barbarie contra la civilización, no ha sido la mayor parte de las veces más que el grito angustiado de un nacionalismo sacrificado. La reacción no era en favor del atraso, sino en contra de las abdicaciones que nos llevan a imprimir direcciones falsas a la política exterior o al desarrollo nacional, interpretando como una victoria el resplandor engañoso de las prerrogativas que entregamos”, auguraba Manuel Ugarte en El destino de un continente de 1923 (tomado de Imperialismo y cultura, Buenos Aires: Continente, 1ra. ed., 2004; p. 251).
39. El propio Perón ubicaba en esta zona los argumentos más sólidos para justificar la tarea de la unidad. Protagonista ineludible de esta historia, el general del Ejército Argentino sostenía que si la circunstancia de estar bajo una misma amenaza de conquista "no es un factor que gravite decisivamente para nuestra unión, no creo que exista ninguna otra circunstancia importante para que la realicemos". Idea que reafirmaba en el renglón siguiente: "Si cuanto he dicho no fuese real, o no fuese cierto, la unión de esta zona del mundo no tendría razón de ser, como no fuera una cuestión más o menos abstracta o idealista" ("La hora de los pueblos", Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación, 2017; p. 209). En su "Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo" de 1972, reafirmaba esta idea al señalar que "en la defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria".
Extrapolado esto a la terminología de Ramos, puede decirse que el proyecto latinoamericanista asienta su necesidad en "la imposibilidad de sobrevivir por separado" ("El marxismo de indias", Planeta, Barcelona, 1973; p. 273)
40. Sobre los modos políticos de construir la unidad versará nuestro próximo artículo.
41. Otra noción que no escapó al pensamiento de Perón. Al recapitular sobre la experiencia de sus primeros gobiernos, el político argentino comentaba: "Vale decir que nosotros habíamos vivido, en política internacional, respondiendo a las medidas que tomaban los otros con referencia a nosotros, pero sin tener jamás una idea propia que nos pudiese conducir, por lo menos a lo largo de los tiempos, con una dirección uniforme y congruente. Nos dedicamos a tapar los agujeros que nos hacían las distintas medidas que tomasen los demás países. Nosotros no teníamos iniciativa" ("La hora de los pueblos", Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación, 2017; p. 211).
Imagen de portada: "Gloriosa victoria" (1954), pintura de Diego Rivera sobre el golpe orquestado por la CIA contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz.