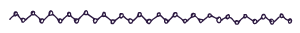Religión y política III. La mística militante
El lenguaje establece cruces que nos informan acerca de la existencia de flujos entre mundos que el sentido común nos lleva a concebir como separados. Hace unas semanas, militantes de La Cámpora me contaban que cuando cruzaron el túnel de la Avenida del Libertador —en su procesión ritual del 24 de marzo— sintieron la mística en carne propia. Curiosamente la palabra «mística» está muy presente en la militancia, la usan para describir momentos como este, pero también lugares e incluso personas. He buscado comprender este asunto hace ya bastante tiempo y, aunque siga resultándome esquivo, he logrado rescatar algunas notas bajo la lluvia.
La mística es ante todo una experiencia. Pero no entendida como un saber transmisible, nacido de una acumulación de situaciones vividas de las que se extraería como un recurso. La experiencia mística es un don que no reconoce donatarios claramente identificables ni méritos personales que tracen un camino hacia ella. Es un instante en el que el mundo se abre y aparece algo extra-ordinario, en el que lo imposible (lo inconcebible como lo aún-no-imaginado) sucede.
 Después de la procesión, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Argentina, 1935, óleo sobre tela montada en cartón.
Después de la procesión, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Argentina, 1935, óleo sobre tela montada en cartón.
Los testimonios de quienes afirman haber transitado por experiencias místicas refutan la existencia de un mundo desencantado: fantasía de un universo técnicamente gobernado, añoranza neurótica de un orden perfecto que ponga fin de una vez a la disputa, que clausure de manera definitiva una historia cuya intensidad ya no se soporta. No hay crímenes perfectos, lo encantador emerge todo el tiempo y nos arrastra en su vórtice de sentido vivido.
En sus relatos la mística es lo opuesto al solipsismo. Este no es el trayecto del asceta que contempla un mundo cuya creación es obra de un otro absolutamente heterogéneo. Por el contrario, el arrobamiento o el éxtasis del que me hablan las y los militantes no puede aislar, pues no queda un sujeto unitario al cual separar. La potencia de la experiencia rebasa todo cuerpo. El ser atravesado por la experiencia mística está (des)poseído. Desde afuera se observa en él una felicidad casi peligrosa.
La mística que me describen aparece siempre en un contexto ritual en el que se desgarra el «yo» cerrado y dotado de un interés racional, ese yo moderno y capitalista. El liberalismo prohíbe tácitamente toda mística en ámbitos políticos, pues conoce su potencia, sabe de sus derivas más sangrientas, y por lo tanto sugiere despoblar a la política de todo fervor, acercarla al cálculo, convertirla en management: regresarla al desencanto de la gestión y los resultados verificables por los utensilios destilados de los organismos internacionales.
 El Apu, Alfredo Alcalde García, Perú, 2017, óleo sobre tela.
El Apu, Alfredo Alcalde García, Perú, 2017, óleo sobre tela.
También hay lugares con mística, estos son espacios sacralizados. Por lo general han acontecido allí hechos trascendentales para quienes lo habitan. Aquel que lo transita ingresa en un tiempo cualitativamente distinto, en el que pasado, presente y futuro abandonan su secuencialidad y se producen nuevas causalidades mientras otras se desdibujan. Entrar en este espacio tiene un efecto profundo, es siempre un acontecimiento, algo digno de ser contado, una vivencia que se vuelve constitutiva de la persona que lo vive, ahora transformada por su paso físico en esa dimensión. El sujeto recupera su carácter situado, pues un espacio sagrado solo puede serlo para un colectivo social en un momento determinado. Así, lugares sagrados serán la Plaza de Mayo para un peronista y la Plaza de la Revolución para un comunista; sagrada será la quinta de San Vicente o el mausoleo de Lenin; el cementerio de Darwin o Ground Zero; la Casa Rosada o West Wing.
Para terminar, un llamado a la cautela. Antes de hacer una apología de la mística en la política hay que recordar el carácter bipolar de lo sagrado. Puede constituirse en un refugio contra el pensamiento desmovilizador y así posibilitar el compromiso político (con su necesaria desmesura). Pero también, en tanto que arrasa con las coordenadas y produce dibujos impensados, es un fulminante para la emergencia de lo monstruoso. Cargar el instante de sacralidad es desencadenar una fuerza tan atractiva como aterradora.
Bataille sostiene que hay algo en cada cual que lo impulsa al despilfarro, a la pérdida de toda medida, algo que lo vuelve parecido al sol, a la vez pródigo y prodigioso. ¿Cómo no admirar a quien reconoce en sí este impulso vital? ¿Y cómo no temerle?