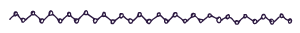Tres escolios hernandianos
A Fermín Chávez
1. Unitarios, Federales y la Dictadura del Puerto Único
A poco de la tragedia de Olta (12 de noviembre de 1863), José Hernández emprende su reivindicación del Chacho Peñaloza, en una serie de artículos dados a conocer en el diario “El Argentino” de Paraná, que, reunidos en folleto, fueron publicados bajo el título Rasgos biográficos del general Dn. Ángel Vicente Peñaloza en ese mismo año.
En dicho texto Hernández se muestra como un certero investigador que va develando una a una todas las falsedades creadas por los asesinos de Peñaloza para disimular la vileza y alevosía de su crimen. Si buscáramos en la literatura argentina un antecedente a Operación masacre o ¿Quién mató a Rosendo?, de Rodolfo Walsh, ese antecedente sería el folleto de Hernández sobre el Chacho.
Por su parte, Sarmiento, quien como gobernador de San Juan y director de la guerra contra el general Peñaloza había aplaudido el degüello precisamente por la forma en que había sido consumado, escribe un par de años más tarde, en Estados Unidos, una biografía del mismo personaje.
Pese a su origen provinciano, el sanjuanino no alcanza a vislumbrar los verdaderos motivos –políticos, sociales, económicos- del alzamiento montonero y califica a su biografiado de mero salteador, bárbaro e indolente, al que siguen “estólidas muchedumbres embrutecidas por el aislamiento y la ignorancia”.
Ese empecinamiento de Sarmiento en su diatriba contra las masas del interior y sus jefes naturales, a los que percibe como productos del “sordo resentimiento” de la barbarie gaucha, no lo tendrán Hernández, Alberdi y otros federales provincianos contemporáneos de los hechos. Como no lo tendrá tampoco el padre de la historia económica argentina, Juan Álvarez -paradójicamente un hombre de la clase conservadora-, quien en su libro de 1912 Las guerras civiles argentinas afirma que la adhesión popular al jefe de las montoneras nace de la necesidad de las masas de quebrar el estado de cosas del que son víctimas y, por lo tanto, obedecen al caudillo “como seguirían las órdenes del médico para curar la enfermedad que no atinan a combatir por sí mismos”. No deja de reconocer Álvarez que puede alegarse un cierto poder de “sugestión del que manda” y correlativamente “el afecto del que se deja arrastrar”; pero, a su juicio “estos dos elementos no bastarían, por sí solos para determinar un estado crónico de guerra social”, como el que vivió la Argentina durante la mayor parte del siglo XIX.
Entonces, lo que para Sarmiento constituía el simple antagonismo entre civilización europea y barbarie popular autóctona, en la visión de Juan Álvarez tendrá una explicación más realista: “En defensa de lo que conceptuó conveniente, el interior negábase a ser gobernado por librecambistas”. Ni más ni menos que eso. El aperturismo económico irrestricto que la burguesía comercial porteña había impuesto a sangre y fuego sobre las provincias -otrora ricas e industriosas- convirtió a éstas en un hábitat de menesterosos y desesperados sin otra opción que la resistencia colectiva violenta (montonera significa “gauchos peleando en montón”). Entre esos librecambistas partidarios de la dictadura del puerto único -disfrazada de progresista afán civilizatorio- se hallaba el propio Sarmiento, quien desconoce y niega en el caudillo popular Peñaloza cualquier adscripción de índole política consciente. “Su papel, su modo de ganar la vida -asegura- era intervenir en la cuestión y conflictos de los partidos, cualquiera que fuesen”.
En el fondo lo que el Padre del Aula no logra percibir es que si el Chacho empuñó las armas para oponerse a Rosas y posteriormente a Mitre no lo hizo porque se tratara de un simple bandido en pos del botín y del saqueo. Él era un federal provinciano y como tal luchaba contra la política porteña, de puerto único y aduana secuestrada: constante en el accionar de unitarios y federales bonaerenses de todo pelaje. He ahí la importancia de reconocer la existencia de un unitarismo y dos federalismos en las pujas políticas argentinas del siglo XIX. Ríos de tinta se derramaron escribiendo sobre la lucha entre unitarios y federales. Generalmente sin hacer demasiados distingos entre el federalismo bonaerense (y por extensión el de todo el litoral) con el que profesaban las provincias del interior. Sin embargo, si no es lo mismo Rivadavia que Rosas, tampoco puede decirse que sean lo mismo el federalismo de Felipe Varela y el Chacho que el de Urquiza o el del propio Restaurador. Es que en realidad, como Jorge Abelardo Ramos afirma con precisión: “si había un solo unitarismo, había en cambio dos federalismos”. Sin esa explicación esencial la trayectoria de José Hernández (como la del Chacho y otros revolucionarios de la época) sería incomprensible y flotaría en el vacío.
 Fuente: Internet.
Fuente: Internet.
2. Moral y Arte
Alguna vez dijo Miguel Navarro Viola, amigo y correligionario de José Hernández, que Martín Fierro era “una lección de lo que debe ser la poesía, es decir: una moral y un arte”. Sin embargo, durante muchos años – más de un cuarto de siglo, en rigor-, la obra magna de Hernández fue desestimada desde ambos puntos de vista. Exceptuando unas pocas críticas, como la del boliviano Pablo Subieta, publicada en el diario “Las Provincias”, de Evaristo Carriego (abuelo del poeta homónimo), en 1881, la intelectualidad europeizada de la época le hizo el vacío y cuando se vio obligado a abordarla puso el acento en “las formas incorrectas” (Cané) o en los “barbarismos que no eran indispensables para poner el libro al alcance de todo el mundo” (Mitre).
Fermín Chávez ha relativizado esa “postergación crítica y valorativa” del poema, al afirmar que “los hernandistas hicieron su aparición ya en vida del autor y en manifestación contemporánea a las primeras ediciones del poema gaucho”1. Lo cierto, sin embargo, es que esos “hernandistas” (desde Pablo Della Costa hasta los citados Subieta y Navarro Viola), acólitos políticos de Hernández en su mayoría, no formaban parte, por esa misma circunstancia, de lo que podemos llamar con lenguaje de hoy el establishment cultural de la época. Y a ese establishment, o superestructura colonial europeísta predominante en Buenos Aires en tiempos del liberalismo mitrista, es a la que nos referimos cuando hablamos de silenciamiento y ninguneo respecto a la obra máxima de la literatura argentina.
Se trata de una cuestión digna de ser debatida con mayor minuciosidad, es cierto, pero por ahora nos contentamos con transcribir la insospechada opinión de Antonio Pagés Larraya. Este crítico de orientación radical, funcionario cultural durante los gobiernos de Aramburu y de Illia, y de sólidos conocimientos en materia de literatura argentina, asevera en su libro de 1972 Prosas del Martín Fierro, que el nombre de Hernández “no aparece en las muchas revistas literarias que se publicaron después de 1870”. Y precisa con dos ejemplos: “Martín García Merou, espíritu acuciado por el interés de los libros y los autores, no lo menciona en sus Recuerdos literarios (1891), tan acogedor para nombres ínfimos y hoy olvidados con toda justicia, (mientras que) Juan María Gutiérrez, el maestro de los críticos argentinos, ni siquiera lo comentó”.
Sólo los hombres de la campaña comprendieron y apreciaron tanto la moral como el arte del mensaje hernandiano. A fin de cuentas, ellos habían sido los verdaderos protagonistas y destinatarios del Poema.
 Martín Fierro con guitarra y mate, 2007. Fuente: Artistas de la tierra.
Martín Fierro con guitarra y mate, 2007. Fuente: Artistas de la tierra.
3. Fierro, Facundo y una anécdota de Folco Testena
Sabido es que entre 1872 y 1878 se tiraron once ediciones de El gaucho Martín Fierro con un total de cuarenta y ocho mil ejemplares vendidos, cifra de por sí sorprendente, pero que debe multiplicarse varias veces si recordamos que por cada lector solía haber, en fogones y pulperías, un numeroso coro de oyentes siguiendo las peripecias del héroe de la pampa. Recién después de 1913, en que Leopoldo Lugones en sus conferencias del teatro Odeón, recogidas luego en el libro El Payador (1916), y Ricardo Rojas en el tomo tercero, Los gauchescos (1917) de su monumental Historia de la literatura argentina revisan ese insostenible ninguneo de la intelligentsia del siglo XIX, comenzará a reivindicarse a Hernández –bien que con reservas, que no empañan la actitud revalorativa- y a elevarlo al podio más alto dentro de los cultores de nuestra poesía nacional.
A tal extremo es importante el libro de Hernández que se trata de la obra argentina más traducida en el mundo, hecho digno de ser remarcado, sobre todo en estos tiempos en que ciertos críticos tienden a infravalorarla, exagerando, como contrapartida, los valores literarios y sociológicos del Facundo. De aquélla se fustigan supuestos rasgos denigratorios de los pueblos originarios presentes en su anécdota. De éste se oculta el notorio racismo anticriollo, antiíndigena e incluso antipeninsular (véase Condición del extranjero en América), que constituye la columna vertebral de su prédica “civilizatoria”.
Pero volvamos a las traducciones y a la anécdota, ciertamente humorística, que venimos prometiendo desde el título.
En 1919 se produce la primera de esas traducciones: edición italiana, de la que hablaremos, y aunque, posteriormente, las andanzas y reflexiones del gaucho alzado contra la política porteña posterior a Pavón han sido volcadas a más de 35 idiomas, la lengua del Dante se lleva las palmas con un total de cuatro versiones. La última, que sepamos, es la realizada entre 1985 y 1986 por Giovanni Meo Zilio, quien en un interesante prólogo a la misma hace referencia a la primera traducción, la más difundida, obra de su connacional Folco Testena. Éste era el seudónimo del novelista y poeta italiano Comunardo Braccialarghe, nacido en Macerato en 1875 y fallecido en Buenos Aires, donde residía, el 26 de marzo de 1951. Entre nosotros fundó y dirigió el periódico “L’Italia del popolo” y se destacó como autor teatral componiendo varias piezas de sostenido renombre como “El hombre que pudo matar”, “Para salvar el rebaño” y “Dios”.
En su comentario, Meo Zilio comienza ponderando el esfuerzo intelectual de Testena, pero enseguida pasa a criticar los que él considera “endebles resultados literarios” de la traducción. Entre otras cosas le reprocha a don Folco no haber sabido “elegir entre los varios niveles lingüísticos (literario, culto, coloquial, plebeyo), terminando por mezclar de modo heterogéneo y azaroso elementos de diverso nivel”. También critica el calco a veces literal de “una construcción española en lugar de buscarle el verdadero equivalente italiano”. Así, según Meo Zilio, el libro termina siendo “un centón heterogéneo y difícil de leer hasta el final, sea cual fuere el nivel cultural del lector”, pues “aquí y allá se tiene la impresión de un ligero ejercicio de interpretación, a veces hasta burlesca, del grave texto hernandiano”.
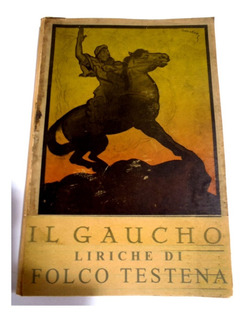 Fuente: Internet.
Fuente: Internet.
Estas apreciaciones acerca del mester, más “tradittore” que “traduttore”, de Testena, nos remiten a una anécdota relatada por Diego del Pino en el Nº 311 de la revista “Todo es Historia”, correspondiente a junio de 1993 (p. 92). Allí se cuenta que en cierta ocasión, en la tertulia del café Dante en el porteño barrio de Boedo, Testena hizo el anuncio de que estaba traduciendo la obra de Hernández. Los parroquianos, entre los que se hallaban hombres de teatro, y grandes admiradores y gustadores del poema, como José González Castillo y Alberto Vaccarezza, prorrumpieron en carcajadas porque aquella les parecía una empresa inalcanzable. Y, en decidido tren de “cachada”, lo desafiaron a traducir allí no más aquello de “al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen”. Testena –dándole razón a Zilio-traduciría en su versión impresa esos dos versos de una manera prácticamente literal: “A chi e’ nato con pancioni, vano e volerlo fasciare”, pero en esa ocasión para responder a las burlas de sus compañeros, los tradujo de este otro modo: “Al che nasce cosí grosso, li fa nulla l’ortopedia”, ingeniosa salida que, por supuesto, fue aplaudida a rabiar por los zumbones saineteros.