Jose Enrique Rodó: entre Ariel y Calibán
En uno de sus trabajos más interesantes y recomendables (“Calibán. Apuntes sobre la cultura de Nuestra América”), el poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar sienta la sugestiva tesis de que “el noventaiocho”, fecha y nombre con se designa a una importante generación de artistas y escritores españoles (de Ramiro de Maeztu a Juan Ramón Jiménez, desde Pío Baroja hasta Unamuno, pasando por Azorín, Valle-Inclán, Ortega y Gasset y los hermanos Machado), debiera servir también para dar nombre y ubicación cronológica a la promoción latinoamericana englobada bajo la denominación no siempre nítida de escritores “modernistas”.
Se adhiera o no a esa postura, lo cierto es que en 1898 la guerra entre Estados Unidos y España, luego del autoatentado contra el acorazado norteamericano Maine en la Habana -que culmina con la “libertad” de Cuba, y Puerto Rico y Filipinas en manos estadounidenses-, vino también a sacar de su sopor a la europeizada intelectualidad de este lado del Atlántico.
A la cabeza de esa reacción latinoamericana ante el avasallamiento de la potencia del Norte aparecen -además del precursor José Martí- notables intelectuales como nuestro Manuel Ugarte (1875-1951), el colombiano José María Vargas Vila (1860-1933), que en su libro de 1902 “Ante los bárbaros” califica a los norteamericanos de “raza voraz, enemiga y desdeñosa, pueblo inmenso, bastardo y cruel, insolente y despectivo hacia nosotros, con una idea monstruosa de su superioridad y una invencible idea de Conquista”; los venezolanos César Zumeta (1860-1955) y Rufino Blanco Fombona (1874-1944); el nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), que abandonando por un momento sus cisnes y marquesas versallescas escribe en 1904 su poema “A Roosevelt” y, entre muchos otros, el oriental José Enrique Rodó (1871-1917) con su célebre libro de 1900 “Ariel”.
Sin embargo, la gran mayoría de estos autores, que integraron la denominada habitualmente “generación arielista”, se caracterizaron por ser, como dijera Jorge Abelardo Ramos, “latinoamericanistas de tiempos pacíficos”.
Exceptuando a Ugarte –neutralista en ambas Guerras- los intelectuales de nuestra América estaban demasiado enfeudados al pensamiento europeo, en especial al importado de París, como para no romper lanzas, en 1914, en defensa de los aliados y muy particularmente de su asediada y cara Lutecia. Es el caso de Rodó, quien según testimonia su compatriota y amigo Víctor Pérez Petit, al estallar la guerra, “como tantos otros que veneramos a Francia, andaba medio enfermo con la inesperada calamidad que se le había echado encima”.
Esa euro o francodependencia de nuestra intelectualidad del ‘900 se pone claramente de manifiesto en el “Ariel”. En él, el pensador uruguayo se vale de este personaje shakesperiano, “la parte noble y alada del espíritu”, para representar a una Hispanoamérica sublimada al extremo, contraponiéndola a la materia sensual y torpe, simbolizada en Calibán, que opera en la alegoría de Rodó como personificación literaria de los arrogantes y poderosos Estados Unidos.
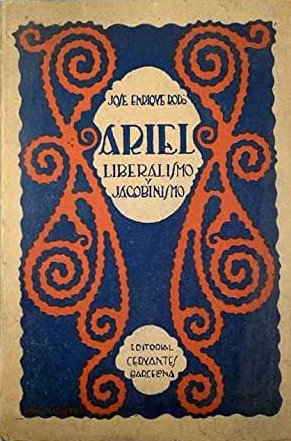 Fuente: Internet.
Fuente: Internet.
Para Rodó, América Latina albergaba -o mejor dicho debería llegar a albergar con el tiempo- lo que él consideraba la “vida superior”, el arte, la filosofía, el buen gusto, en una palabra, la “alta cultura” desinteresada, heredad exclusiva del orbe grecolatino. La actividad económica pujante, la acción utilitaria, en cambio, se las adjudicaba al basto Calibán norteamericano.
“Es necesario temer -decía el uruguayo-, que el pensamiento sereno que se aproxime a golpear sobre las exterioridades fastuosas, como sobre un cerrado vaso de bronce, sienta el ruido desconsolador del vacío. Necesario es temer, por ejemplo, que ciudades cuyo nombre fue un glorioso símbolo en América; que tuvieron a Moreno, a Rivadavia, a Sarmiento; que llevaron la iniciativa de una inmortal Revolución; ciudades que hicieron dilatarse por toda la extensión de un continente, como en el armonioso desenvolvimiento de las ondas concéntricas que levanta el golpe de la piedra sobre el agua dormida, la gloria de sus héroes y la palabra de sus tribunos, puedan terminar en Sidón, en Tiro, en Cartago”.
Rodó oponía, como vemos, una América idealizada, espiritual, precapitalista, al dinamismo industrial y comercial del joven capitalismo yanqui. Y lo hacía a través de una prosa circunspecta, morosa, llena de reticencias, no escasa fatuidad e irritante erudición clásica.
En una época y en un país en el que las huestes gauchas de Aparicio Saravia no habían sofrenado aún el recio piafar de sus caballadas al pie de las cuchillas, Rodó, inquietado por “el ruido ininteligente del tumulto”, aconsejaba a sus imaginarios discípulos: “No desmayéis en predicar el Evangelio de la delicadeza a los escitas, el Evangelio de la inteligencia a los beocios, el Evangelio del desinterés a los fenicios”.
Tal vez por eso, apologista de las “legítimas aristocracias del espíritu”, Rodó desconfió de los movimientos populares (“hordas inevitables de la vulgaridad”) y defendió una democracia de “selección”, a la manera de Echeverría en el “Dogma Socialista” o del joven Alberdi con su “república posible” o de su contemporáneo Ricardo Rojas, quien reclamaba por entonces para la Argentina una “oligarquía de maestros” que “antes de llegar a la verdadera democracia” se encargara de modelar la cultura ciudadana “de un pueblo heterogéneo, escéptico, ignorante y sensual”.
También Rodó creía en el poder modelador de una escuela capaz de transformar “la dura arcilla de las muchedumbres” poniendo preferente cuidado en preservar “el sentido del orden, la idea y la voluntad de la justicia y el sentimiento de las legítimas autoridades morales”. Sólo de esa manera, según él, podían conjurarse “los peligros de la degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del número toda noción de calidad”.
Que semejantes vacuidades tuvieran la acogida continental que tuvo el libro de Rodó, hoy puede parecernos asombroso. Sin embargo ello era fruto inevitable del estado de postración –económica, pero también intelectual- en que las oligarquías balcanizadoras habían mantenido a sus pueblos durante la segunda mitad del siglo XIX. Manuel Ugarte, que debió emigrar para no sofocarse con el vaho irrespirable que trascendía de los subsuelos de la factoría rioplatense, tenía ideas mucho más comprensivas acerca de las multitudes a las que sus reaccionarios colegas pretendían “educar para la democracia”. “Partiendo de la base de que según el mismo Rousseau cada ciudadano tiene derecho a la libertad –decía en 1910-, y dado que ésta es propiedad inalienable de cada uno, fuera sofisma inconcebible reconocerla a quinientos mil para negarla a diez millones (…) Suprimir el sufragio libre porque de él derivan la dictadura y el fraude, fuera lo mismo que abolir el pensamiento porque éste es susceptible de encaminarse hacia el mal”.
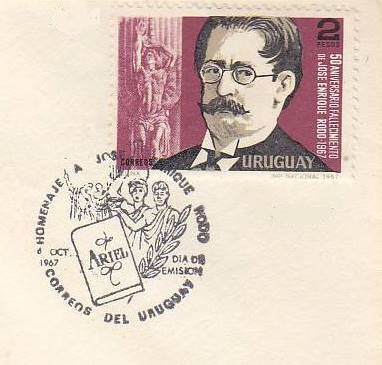 Sello conmemorativo de los 75 años de la publicación del Ariel.Fuente: filateliadiligencia.wordpress.com
Sello conmemorativo de los 75 años de la publicación del Ariel.Fuente: filateliadiligencia.wordpress.com
En síntesis, podemos afirmar que el “Ariel” de Rodó, pese a ser el más célebre, es también uno de los más desechables trabajos surgidos de la pluma del ático escritor uruguayo. Pero, ¿ocurre lo mismo con el resto de su obra?
Como ya lo hemos visto, el “americanismo” (léase latinoamericanismo) de Rodó ostentaba, tomando en cuenta la época, sus notorios e inusuales méritos pero también sus claras limitaciones. Estas últimas se ponen en evidencia en una carta de 1897 a Rufino Blanco Fombona: “Yo profesaré siempre el lema americanista que una vez escribí y que tan grato ha sido a usted -afirmaba Rodó-; pero nos diferenciamos en que su americanismo me parece un poco belicoso, un poco intolerante; y yo procuro conciliar con el amor de nuestra América el de las viejas naciones a las que miro con un sentimiento filial.”
En ese sentimiento filial hacia las viejas naciones de Europa, y muy particularmente hacia su amada Francia, radica sin duda el talón de Aquiles del pensamiento de Rodó. Pero, cabría preguntarse: ¿qué pensador de aquellos tiempos no rengueó de la misma pierna? Muy pocos: solo Ugarte, el propio Blanco Fombona - y ni ellos mismos en todas las circunstancias- pudieron evadirse trabajosamente de la casi rutinaria sumisión respecto del magisterio espiritual del Viejo Mundo.
Por momentos, sin embargo, en ráfagas o iluminaciones frecuentemente inesperadas, surge en Rodó el germen de un pensamiento nacional latinoamericano. Por ejemplo cuando en 1915 reconoce que los destinos de la revolución artiguista “estaban sólo en el seno de esas muchedumbres de los campos”.
“Allí, en el ambiente agreste –agrega-, donde el sentir común de los hombres de ciudad sólo veía barbarie, disolución social, energía rebelde a cualquier propósito constructivo, vio el gran caudillo, y sólo él, la virtualidad de una democracia en formación, cuyos instintos y propensiones nativas podían encauzarse, como fuerzas orgánicas, dentro de la obra de fundación social y política que había de cumplirse para el porvenir de estos pueblos”.
Esa impugnación de la virtual equivalencia entre los términos “gauchaje” y “barbarie” no es poca cosa en esos tiempos, sobre todo viniendo de un confeso sarmientino como Rodó. Confirmando lo expuesto, en otro trabajo dirá del Grito de Asencio que constituye la síntesis de la revolución oriental “en su carácter esencialmente popular y democrático, obra de la espontaneidad de las masas campesinas, mucho más que de la cultura de la ciudad”.
Pero tampoco es de desestimar la velada crítica de Rodó a los “nobles odios” que los epígonos de la historiografía mitrista seguían abrigando hacia la figura de Artigas y, por añadidura, a la del Libertador Bolívar: “por eso es grande Artigas, y por eso fue execrado como movedor y agente de barbarie, con odios cuyo eco no se ha extinguido del todo en la posteridad. Trabajó en el barro de América, como allá en el Norte Bolívar; y las salpicaduras de ese limo sagrado sellan su frente con un atributo más glorioso que el clásico laurel de las victorias” (“El Siglo” de Montevideo, 23 de julio de 1915).
Decía el aprista peruano Luis Alberto Sánchez, y creemos que decía bien, que “en el pensamiento de Rodó hay dos etapas, con respecto a América: aquella en que exalta y examina los valores del pasado, en lo que acierta casi siempre… y la otra, cuando generaliza; entonces se advierten flaquezas. Individualiza con acierto; titubea al generalizar”. Podríamos agregar que, cuando Rodó proyecta su mirada hacia el pasado se siente menos atado a sus modelos ultramarinos y es entonces cuando logra desprenderse en buena medida de sus prejuicios aristocratizantes y europeístas.
Otro ejemplo al respecto es su visión de la Guerra del Paraguay expuesta en una carta de 1915 al historiador paraguayo Juan E. O’Leary. Allí le expresa que más allá de la complejidad del tema, el “veredicto histórico” debe basarse en dos conclusiones “ya definitivamente adquiridas”: “es la una, que la devastación y exterminio del pueblo vencido en esa guerra son un horror que, aunque no entró, sin duda, en el plan deliberado de los vencedores, determina para ellos grave responsabilidad, y se sobrepone, como efecto moral de la victoria, al propósito de liberación, sincero en algunas —no, ciertamente en todas—de las voluntades que prepararon la alianza, o la aceptaron, o la dirigieron en la guerra. Es la otra que la heroica defensa del pueblo paraguayo constituye uno de los episodios más hermosos, viriles y ejemplares, no ya de la historia americana, sino de la historia del siglo XIX; destacando en cada página rasgos de intrepidez, de abnegación y de estoicismo, bastantes para caracterizar una tradición nacional honrosísima, que el Paraguay podrá reivindicar siempre para su gloria”.
Espigando en cartas, discursos parlamentarios y artículos periodísticos de Rodó (algunos firmados con el paradójico seudónimo de “Calibán”) pueden encontrarse innumerables ejemplos como los señalados que lo muestran, en muchos aspectos, como uno de los precursores del pensamiento nacional rioplatense y latinoamericano. Y aquí creemos bueno aclarar que entendemos por nacional no al pensamiento oriundo de un país o región determinados sino a aquel pensamiento liberador que en semicolonias desgarradas como las nuestras se opone a la opresión cultural y económica ejercida por las clases dominantes internas y externas al propio país. Es la doctrina del pueblo (nacional) oprimido por la oligarquía y el imperialismo, antinacionales y antipopulares por esencia.
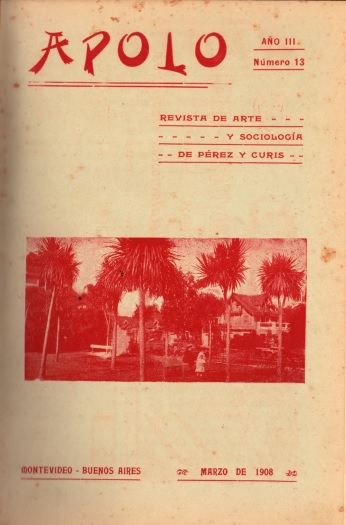 Fuente: anaforas.fic.edu.uy
Fuente: anaforas.fic.edu.uy
Contra el desmerecimiento de lo propio – piedra fundamental de esa opresión- reaccionará casi jauretcheanamente Rodó al preguntarse si “en el juicio que los americanos formamos de nosotros mismos, de nuestra inferioridad y nuestro atraso, y de las excelencias de las sociedades lejanas que nos sirven de modelo, ¿no intervendrá …un poco del engaño del mozo de pueblo que imagina la ciudad como la realización de un orden perfecto y atribuye a miserias de su lugar muchas de las pequeñeces y fealdades que son la esencia de las cosas y de los hombres?” (Revista “Apolo”, enero de 1910).
Por otra parte, lejos de encerrarse en la torre de marfil tan cara a otros escritores de la época, como su compatriota, el talentoso poeta Julio Herrera y Reissig, Rodó tuvo una clara percepción del rol del intelectual y de la literatura en la sociedad latinoamericana del ‘900. “La obra del escritor –dice en 1916, en prólogo a una novela de Carlos Reyles- , como toda obra del hombre, está vinculada al medio social en que se produce por una relación que no se desconoce y rechaza impunemente”. Del mismo modo, sus búsquedas en las raíces y fundamentos de la cultura nacional latinoamericana, se patentizan en su admiración por la obra precursora de Juan María Gutiérrez y en su particular punto de vista sobre el modernismo rubendariano: “los que vemos en la inquietud contemporánea, en la actual renovación de las ideas y los espíritus algo más, mucho más, que ese prurito enteramente pueril de retorcer las frases y de jugar con las palabras a que parece querer limitarse gran parte de nuestro decadentismo americano, tenemos interés en difundir un concepto completamente distinto del modernismo, como manifestación de anhelos, necesidades y oportunidades de nuestro tiempo, muy superiores a la diversión candorosa de los que se satisfacen con los logogrifos del decadentismo gongorino y las ingenuidades del decadentismo azul.» (Carta a Leopoldo Alas, 1897).
Rodó, muy especialmente en sus últimos años pudo desentrañar la falacia histórica que encerraba la concepción de un Uruguay europeo, orgullosamente aislado del contexto latinoamericano, al tiempo que justipreciaba, desmitificándola, la presencia señera de Artigas: "El mito de Artigas – héroe oriental – se inscribe como uno de los basamentos intelectuales del Uruguay optimista, ajeno a su trasmundo americano; el Uruguay Estado nacional, capaz de alcanzar cimas inconquistables para el despreciable ámbito donde está, sin embargo, inserto, el de la fantasmagórica ilusión de la “Suiza de América”, vale decir, como su modelo europeo, amurallado en su perfección democrática, cerrado sobre sí mismo, conscientemente cismático de todo lo americano. El Artigas que resplandece y se rescata del olvido, el objeto de la súbita mudanza del dicterio a la hagiografía, no es el caudillo federal, el numen de la visión integradora, el jefe del tumultuoso mundo de la pradera, el rioplatense y el americano, sino un estatista ensimismado en perplejidades jurídicas, el culto doctor del Derecho norteamericano, el arquetipo de una conducta cívica calcada en el molde de las fórmulas abstractas del liberalismo; un Artigas de bronce, descarnado y difuso, deshumanizado, desarraigado de su mundo, idealizado y falsificado”. (En: Tabaré Melogno, “Artigas. La causa de los pueblos”, Ediciones de la Banda Oriental, 1976; p. 94-95).
Notable apreciación por cierto ésta de Artigas como líder popular latinoamericano, que podemos vincular con esta otra de su célebre texto sobre Bolívar muy superior, hay que decirlo, al que en 1858 publicara sobre el Libertador la “Nueva Enciclopedia Americana”, bajo la firma de un publicista alemán exiliado en Londres llamado Carlos Marx: “Bolívar, el revolucionario, el montonero, el general, el caudillo, el tribuno, el legislador, el presidente..., todo a una y todo a su manera, es una originalidad irreducible, que supone e incluye la de la tierra de que se nutrió y los medios de que dispuso. Ni guerrea como estratégico europeo, ni toma para sus sueños de fundador más que los elementos dispersos de las instituciones basadas en la experiencia o la razón universal, ni deja, en su conjunto, una imagen que se parezca a cosa de antes. Por eso nos apasiona y nos subyuga, y será siempre el héroe por excelencia, representativo de la eterna unidad hispanoamericana”.
En síntesis, la obra de Rodó se inscribe en el proceso de conformación de un pensamiento nacional latinoamericano, convergente y autónomo; proceso dificultoso y lleno de contradicciones pero al mismo tiempo pleno de porvenir: el destino indetenible de una América Latina unida y definitivamente emancipada.
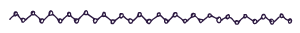
- Fernández Retamar, Roberto. Calibán. Apuntes sobre la cultura de nuestra América, Bs. As, La Pléyade, 1984.
- Pérez Petit, Víctor. Rodó, Montevideo, Imprenta Latina, 1918.
- Ramos, Jorge Abelardo. Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Bs. As., Plus Ultra, 1965.
- Rodó, José Enrique. Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1957.
- Sánchez, Luis Alberto. ¿Tuvimos maestros en nuestra América?, Bs. As., Raigal, 1956.