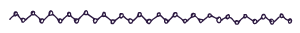Religión y política (II). Espacios sacros: las baldosas de Plaza de mayo
Allá por 2018 el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emprendió la renovación de uno de los espacios más simbólicamente abigarrados de la geografía nacional: la Plaza de Mayo. Con este fin decidió el retiro de las baldosas pintadas con los pañuelos sobre las que marcharon por más de cuarenta años las Madres de Plaza de Mayo. Esto generó el rechazo inmediato de las organizaciones de derechos humanos, quienes acusaron al gobierno de intentar «borrar la historia». Las negociaciones llevaron a un acuerdo por medio del cual el gobierno asumió el compromiso de volver a pintar los pañuelos sobre las nuevas y, aquí la cuestión, a entregar las baldosas originales a los organismos de derechos humanos, quienes se encargaron de la distribución de las mismas en universidades públicas y sindicatos, entre otras instituciones que las solicitaron para que formen parte de su patrimonio histórico.
Se hizo un trabajo de extracción de modo tal que pudieran retirarse las piezas enteras sin dañar el material ni la pintura y fueron emplazadas en soportes que permitieron su traslado. En pleno siglo XXI, en una de las ciudades más ricas de América Latina hubo personas excavando, preservando y exhibiendo baldosas como si fueran restos arqueológicos, creando un verdadero acontecimiento atendido y replicado (y por ende consagrado) por los principales medios nacionales e internacionales. La ley 1.653 a partir de la cual se declaró al área que rodea la Pirámide de Mayo (axis mundi en torno al cual están los disputados pañuelos) como «sitio histórico» no fue suficiente para protegerlos, fue necesaria la fuerza de la movilización para que esos pequeños objetos urbanos —sobre los que miles de personas posaban sus pies cada día— fueran tratados como objetos sacros.
 Fuente: Diario Clarin.
Fuente: Diario Clarin.
Sucede que por más que nos pensemos como consumidores racionales, productores técnicos y gestores planificadores, seguimos viviendo en un mundo encantado, pleno de cosas (y lugares) en las que se encarnan fuerzas obrantes de orden superior. ¿Son realmente objetos las baldosas de la Plaza de Mayo? ¿Qué decir del sable que San Martín entregó a Rosas o la camiseta con la que Maradona convirtió dos goles a Inglaterra? ¿Podemos llamarlas cosas sin faltar a la verdad? Resulta tan difícil negarlo como afirmarlo; son cosas, pero ciertamente no cosas-entre-las-cosas. Sucede que posando sobre ellas sus zapatos de señora, las Madres han logrado una verdadera transfiguración del espacio urbano, han convertido a meras baldosas (no me canso de repetir esta palabra) en entidades sacras, es decir, aquellas que no pueden ser manipuladas sin miramientos.
Desde luego, no lo lograron solas. Miles de militantes las acompañaron durante las décadas en las que el Estado las ignoró, las ridiculizó e incluso las reprimió, hasta que Néstor Kirchner alineó su estrategia política a sus demandas e hizo de su lucha un significante clave para constituir la identidad política del nuevo e inestable gobierno. Luego vendrían numerosas iniciativas de construcción de memoria bajo sus banderas, pero de esto —que va desde la reapertura de los juicios a los militares y sus cómplices, a las figuras de bronce de Roberto Aizemberg— nos ocuparemos en otra oportunidad.
 Pirámide ubicada en Plaza de Mayo. Fuente: Internet.
Pirámide ubicada en Plaza de Mayo. Fuente: Internet.
Lo central aquí es señalar que esta práctica política llevada adelante por sujetos concretos tiene como efecto la sacralización del espacio urbano, cuyos sentidos se reordenan a partir de la constitución y sostenimiento de significantes míticos. Así se produce lo que Tonkonoff llama un lugar-otro, un espacio dislocado (que no está ni adentro ni afuera), contenido en un conjunto profano (como la ciudad) pero a la vez separado del mismo (pues se rige por reglas que conducen a modos específicos de habitar que lo distinguen de todos los demás). Estas baldosas tienen por fin preservar una memoria, son la superficie de inscripción de las batallas en torno al sentido, en torno a la sacralización de significantes a que algunos de los más poderosos líderes de occidente procuraron asociarse, tales como Obama, Macron y Merkel. No es casual que estén situadas en la Plaza de Mayo, el portal por medio del cual los líderes y el pueblo entran en contacto para dar y recibir amor y odio, demandas y agradecimientos, bienvenidas y despedidas, claveles, cartas y canciones pero también balas (y bombas). Esta plaza es un espacio de creación de un cosmos (en oposición al caos que implica lo homogéneo —«la pendejada de que todo es igual»), es la matriz de una verdadera cosmogonía, cuya conformación y devenir es siempre política.
Pero todo esto tiene un correlato simétrico, un movimiento opuesto a la sacralización que implica pintar y recorrer ritualmente los pañuelos: su vandalización. En la Plaza de Mayo —así como en las plazas de tantas otras ciudades, grandes y pequeñas, en la que se ha replicado este símbolo— es frecuente que sobre los pañuelos se pinten esvásticas, escarapelas, frases opositoras a gobiernos peronistas o tan solo cruces y tachaduras con aerosol. La vandalización busca el señalamiento de una abyección en donde otros honran a sus héroes, santificados por el martirologio. Es preciso leer en esos actos la posición de quienes creen que en nombre de los derechos humanos se defiende algo vivido como terrible —como puede ser la lucha armada contra la propiedad privada (significante sacralizado si los hay). Pero también hay que ver allí un síntoma de la vitalidad de los pañuelos, pues solo son mancillados los monumentos vivos, aquellos que no son un mero ornamento urbano, sino la marca de algo fundamental que sigue operando.
 Vandalización de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, tras su restitución luego del proceso de renovación de la plaza. Fuente: Internet.
Vandalización de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, tras su restitución luego del proceso de renovación de la plaza. Fuente: Internet.
Para terminar quiero volver al hecho que empezó la controversia e indicar que el intento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no fue la oposición directa a lo que representan los pañuelos —una impugnación que solo daría impulso giratorio a la rueda— sino algo mucho más poderoso (y casi irreversible): la profanación. Con el uso libre y cotidiano de los habitantes «autóctonos» de la city porteña se desvanece de a poco el sentido, se desdibuja la lucha mientras se entroniza con su paso a la utilidad y al flujo irrestricto de bienes y servicios. La profanación diluye la diferencia, y toda política es la lucha por la diferencia.